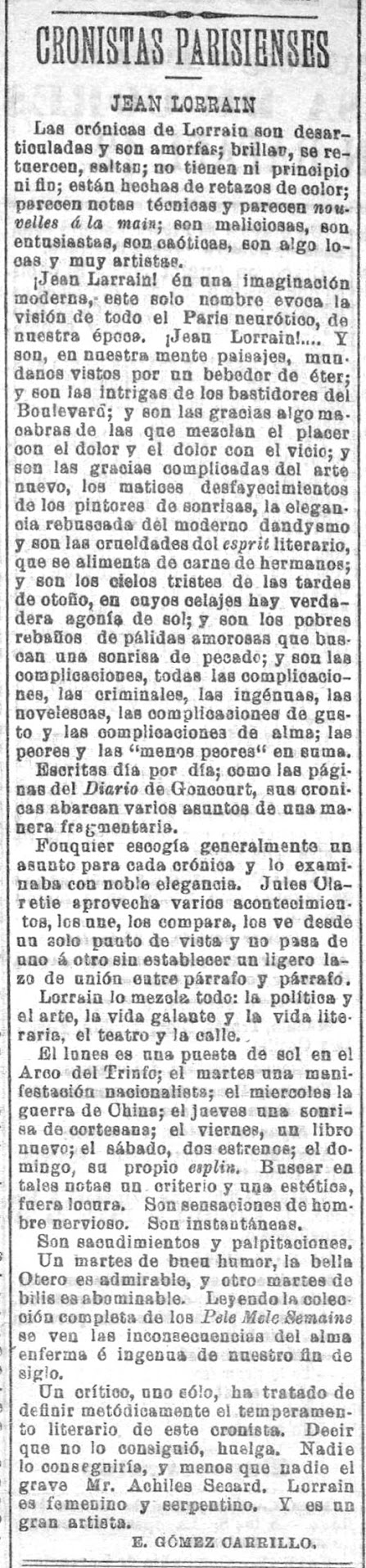domingo, 13 de julio de 2025
jueves, 10 de julio de 2025
Luz Gay y el Club Femenino
martes, 8 de julio de 2025
domingo, 6 de julio de 2025
Luz Gay y La Revista Blanca
Álvaro de la Iglesia
Con una perseverancia rarísima en
su sexo y con una modestia encantadora, más rara aun en la mujer de letras, la
inteligentísima y simpática escritora señorita Luz Gay, viene realizando una
obra a todo extremo laudable: la publicación de su preciosa Revista Blanca,
nunca lo suficientemente encomiada.
Cuanta actividad y cuanta virtud
representa una publicación que en el silencio y sin estrepitosos anuncios,
trabaja por la causa de la cultura cubana, no hemos de apreciarlo nosotros.
Basta para su triunfo, ser la obra delicada y hondamente sentida de una mujer,
de una niña mejor, corazón animoso que en medio de un pueblo mercantilista por
excelencia, ha echado los cimientos de su bello edificio consagrado a la mujer
y que, (doloroso es decirlo), no tiene aun por patrocinadoras a todas las
cubanas.
Lo que ha tenido que luchar y que
trabajar la tierna directora para llegar al punto en que hoy se halla el objeto
de sus nobles ambiciones, lo saben bien todos los que enamorados de una idea
noble y encariñada con el corazón, la han visto venir a tierra herida de muerte
por la frialdad inconcebible de un público, encumbrado a veces de cosas vanas
ya que no indignas. Pero esta vez ha triunfado la debilidad graciosa y al
propio tiempo bizarra de una niña superior a su rezo, testimonio elocuente de
cuanto puede una voluntad al servicio de una idea y un corazón animoso lleno de
claridades inefables y de provísimas abnegaciones. ¡Tal vez sobre hermosa obra
realizada con pasmosa discreción por un ser todo debilidad ha dejado caer desde
la otra vida sobrenaturales revelaciones un padre amoroso, oculto inspirador de
la genial artista.
En La Revista Blanca, Luz
Gay lo es todo: la selección discretísima de los originales y la galanura y la
novedad de la forma tipográfica; el orden verdaderamente varonil de una
administración modelo y la seriedad inglesa de la confección. Luz Gay es el
éxito; puede jactarse de ello. Precisamente se trata de una revista que no han
hecho popular ni firmas cubanas de gran nombre ni deleznables cambios de
elogios entre la gente de pluma.
Con la silenciosa fuerza de la
ola que bate un día y otro día el bloque de granito y lo socava, así la Revista
Blanca, que dirige una niña con su propia inspiración y con su maravillosa
voluntad de acero, ha quebrantado el muro de la indiferencia pública, se ha
hecho abrir, por su propio mérito, la puerta de todos los hogares más
distinguidos y luce hoy sus nacaradas hojas sobre el volador de la dama
distinguida, sobre el piano de la joven culta, en el bufete del hombre serio y
en el rinconcito preferido del gabinete de estudio del literato. Hermoso triunfo
del talento, éxito halagador de la constancia puesta al servicio de una idea
elevada, noble y útil.
El último número de La Revista
Blanca está ante nuestra vista, abierto por una de sus más hermosas
páginas: un estudio literario de Rafael Fernández de Castro, sobre el poeta
Arolas. Dicho esto, ¿a qué enumerar todas las bellezas del sumario? En
él, seremos francos, sólo echamos de menos una cosa: los versos de Luz Gay.
Porque Luz Gay, es uno de
nuestros poetas favoritos. Y nuestros favoritos ¡son tan pocos!
La Discusión, 21 de
octubre 1895.
sábado, 5 de julio de 2025
La Revista Blanca
jueves, 3 de julio de 2025
Poesías de Luz Gay
Carnestolendas
"La musa del dolor", que siempre lleva
el ay! pendiente del jadeante labio,
la que tiene la frente pensativa
y el rostro por las penas demacrado;
"La musa del dolor" que sepultada vive
en un cementerio subterráneo,
llorando por las plácidas venturas
perdidas en las brumas del pasado;
"La musa del dolor" que el Mal destino
envuelve en sus crespones enlutados,
a la que por sus versos dolorosos
"la musa del dolor" denominaron;
Se disfraza alegre, de festiva,
de traviesa inquietud si es necesario,
que al mundo le repugnan los espectros
y le entretienen los enmascarados.
Después de la fiesta
Queden las galas otra vez guardadas:
el cinturón de plata, el blanco traje,
el chal sedoso de nevado encaje
y los ramos de flores perfumadas.
Ya pasaron las horas agitadas
en que el asedio del pesar distraje,
regresando las galas sin ultraje
y de suaves aromas impregnadas.
Pero tú, terco corazón, persistes
en conservarte indiferente y frío;
como has ido al sarao, así volvistes,
y siempre melancólico y sombrío
sigues soñando con fantasmas tristes
y latiendo ¡infeliz! en el vacío.
Enero, 1896.
A mi amigo Juan de Dios Peza
Para la tumba de Ernesto Peza
(Méjico)
Toma la débil flor que te dedica
la musa blanca del país cubano;
pálida, triste, sin follaje vano,
pero en aromas de pureza rica.
Para muertos cual tú ¿que significa
en la flor bella del jardín lozano
el brillo frágil del matiz galano?
¿qué la hermosura del color implica?
Yo, que se bien lo que lo eterno vale,
busqué una flor que en tu sepulcro exhale
lo que el tiempo no estruja ni consume;
lo que la brisa a las alturas lleva
y hasta los tronos del Señor eleva:
la fragante pureza del perfume!
1894.
Consulta ministerial
A……
Huérfana, triste, sin paterno abrigo
sin encontrar piadosos corazones
donde puedan hallar mis aflicciones
el redentor consuelo que mendigo,
por el erial de mi sendero sigo
enterrando mis muertas ambiciones,
y dejo que mis bellas ilusiones
se las lleve el pretérito consigo.
Más como por mi mal, me causa miedo
la soledad terrible en que me quedo,
a vos, ministro que la luz reparte,
elevo mi consulta ansiosamente
para saber si puedo dignamente
hallar asilo en el jardín del Arte.
Mayo, 1894.
Tomado de Poesías de Luz Gay; prólogo de Dulce María
Borrero, Imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y Ca., 1921.
lunes, 23 de junio de 2025
Los errantes
De Jean Lorrain
I
Sombríos exasperados,
bebedores de ilusiones, cazadores extenuados de quimeras enervantes, ¿a dónde
corréis así, hijos malditos por vuestras madres, con esos negros coágulos de
sangre en vuestros harapos?
II
Y en la sombría
estepa, presa de las visiones, la banda de los proscritos de trazos
patibularios, responde, designando los cielos crepusculares: marchamos hacia
allá abajo, hacia los postreros rayos solares!
III
¿Y hacia dónde
corréis vosotras, pálidas vírgenes moribundas, fijando un sueño ausente de
vuestros ojos agrandados; y vosotras, vosotras que parecéis sombras
sepulcrales, mujeres de pies sangrantes y de mamas agotadas?
IV
¿Hacia dónde corréis en banda a la caída del día, sobre esta
tierra inculta y estas hierbas mustias? Y el tropel mudo y triste responde en
sordo coro: ¡Ay, ay!... Nosotras vamos hacia el amor, hacia el amor para el que
nacimos, y que, sin embargo, no conocemos todavía!
V
Sobre sus pasos,
medio ocultos en la sombra de los cálicen los hábitos, con los dedos del pie
desnudos, con los ojos ardientes bajo la cogulla oscura, la plegaria en los
labios, sobre el ritmo pesado y áspero de la marcha al suplicio, avanza un
tropel de monjes flagelantes.
VI
-Vosotros, que en el
sufrimiento habéis puesto vuestro goce, que despreciáis? el amor y condenáis
los cálices de las flores, los besos de las mujeres y los senos blancos!
VII
¿Qué hacéis en la
derrota humana, monjes que desdeñáis el vino, la carne y el oro? Sobre el paso
de los proscritos, y entre el aire tibio todavía del desfile amoroso de las
mujeres; junto a los flotantes mechones de aulagas, batidos cruelmente por el
viento del Norte, ¿qué hace vuestro odio? ¿Qué hacéis vosotros mismos, tan
lejos de vuestras celdas?
VIII
... Y los monjes, alejándose en el frío crepúsculo,
exclamaron con voz llena: Nosotros vamos marchando hacia la muerte!
IX
En mitad de las filas, tres mujeres llevan un crucifijo de plata velado de negro, y cada una agita en la sombra un incensario, y cada una desgrana místicas palabras...
X
Tal desfila el cortejo... Yo le veo aún moverse, y
serpentear largo tiempo, muy largo tiempo, entre las hierbas locas. Y no hay
una sola aureola sobre esas frentes descarnadas! ¡El Cristo de plata no derrama
una sola claridad sobre la interminable noche de LOS ERRANTES!
Traducción de José Manuel Poveda
El Pensil, 15 de octubre 1909.
Una de sus primeras traducciones. Poveda decidió convertir las diez estrofas del poema de Lorrain, en una prosa poética dividida en diez partes. He aquí el poema:
LES ERRANTS
« Sombres Exaspérés, Buveurs d'illusions,
« Chasseurs exténués d'énervantes chimères,
« Où
courez-vous ainsi, fils maudits par vos mères,
« Avec de noirs caillots de sang sur vos haillons? »
Et dans la morne steppe, en proie aux Visions,
La bande des proscrits aux traits patibulaires
Répondit, désignant les cieux crépusculaires :
« Xous
allons tout là-bas, vers les derniers rayons !
— Où
courez-vous ainsi, pâles vierges meurtries,
« Fixant un
rêve absent de vos yeux agrandis,
« Et vous,
vous qui semblez des cadavres verdis,
« Femmes
aux pieds saignants, aux mamelles taries,
« Où courez-vous en bande à la chute du jour
« l'ar cette lande inculte et ces herbes flétries ¡ »
Et le
troupeau muet des femmes amaigries
Me
répondit en chœur : « Nous allons vers l’Amour! »
Sur
leurs pas, engloutis dans l'ombre des calices
Et des
frocs, orteils nus, avec des yeux ardents
Sous la
cagoule obscure et la prière aux dents,
Sur le
rythme àpre et lourd des marches aux supplices,
S'avançait
un troupeau de moines flagellants :
» Vous
qui dans la souffrance avez mis vos délices,
« Qui
méprisez l'Amour et damnez les calices
« Des
fleurs et les baisers des femmes aux seins blancs !
« Que faites-vous ici dans la déroute humaine,
« Moines qui dédaignez le vin, la chair et l'or,
« Sur les pas des proscrits et dans lair tiède encor
« Du
passage amoureux des femmes, votre haine?
« Dans
les touffes d'ajones battus du vent du Nord.
« Que
faites-vous ici, loin de votre cellule? »
Et les
moines debout dans le froid crépuscule
Répondirent en chœur : « Nous allons vers la Mort.»
Au
milieu de leurs rangs trois femmes en étoles
Portaient
un crucifix d'argent voilé de noir,
Et
chacune agitait dans l'ombre un encensoir
Et
chacune égrenait de mystiques paroles.
Leur
cortège passa : Je le vis se mouvoir
Et
serpenter longtemps parmi les herbes folles,
Mais
leurs fronts décharnés n'avaient pas d'auréoles
Et leur Christ
argenté n'éclairait pas le soir !
L'Ombre Ardente, Poésies, Paris, 1897, pp. 27-29.
domingo, 22 de junio de 2025
Un crimen desconocido: relato de un bebedor de éter
Jean Lorrain
A Antonio de La Gandara
Tenga cuidado, señor, con la cosa inmunda
que se pasea de noche
El Rey David
-Lo que puede suceder en un cuarto de hotel
una noche de martes de carnaval, créanme, ¡supera todo lo que la imaginación
puede inventar de horrible! -Y, habiendo llenado su vaso de chartreuse, un vaso
grande de soda, de Romer lo vaciaba de un trago y comenzaba:
"Fue hace dos años, en lo más fuerte de
mi desequilibrio nervioso. Yo estaba curado de la eteromanía, pero no de los
fenómenos mórbidos que engendra: problemas en el oído, problemas en la vista,
angustias nocturnas y pesadillas. El solfanol y el bromuro habían aplacado los
trastornos físicos, pero las angustias persistían. Persistían sobre todo en el
departamento en el que había vivido con ella tanto tiempo, rue Saint-Guillaume,
frente al río, y en el que su presencia parecía haber impregnado las paredes y
las alfombras de no sé qué deletéreo hechizo: en cualquier otra parte mi sueño
era regular y mis noches calmas. En cambio, apenas atravesado el umbral de ese
departamento, el turbio despecho de los antiguos días corrompía la atmósfera
alrededor de mí; terrores sin razón me helaban la sangre y me asfixiaban a cada
paso. Sombras bizarras se amontonaban con hostilidad en los ángulos, pliegues
equívocos se formaban en las cortinas repentinamente animadas de una vida
espantosa y sin nombre. La noche era especialmente abominable. Un ente de
horror y misterio vivía conmigo en ese departamento, un ente invisible, pero
que yo intuía agazapado en la sombra, acechándome; una forma hostil de la que,
por momentos, podía sentir el aliento sobre mi rostro, y casi a mi lado su
innombrable roce. Les aseguro que era una sensación espeluznante, y si me fuera
dado revivir esa pesadilla, creo que preferiría... pero sigamos.
"Así llegué a ya no poder dormir en mi
departamento, incluso a no poder vivir en él. Teniendo todavía un año de
alquiler, me decidí a alojarme en un hotel. No pude permanecer en el mismo
sitio; dejé el Continental por el Hotel del Louvre, y este por otros aún más
ínfimos, devorado por una inquietante manía de locomoción y de cambio.
"¡Cómo, después de ocho días en el Terminus, en medio de todo el confort deseable, me induje a descender a ese mediocre hotel de la rue d'Amsterdam, Hotel de Normandía, de Brest o de Rouen, como se llaman todos en torno de la estación Saint-Lazare!
"¿Era el movimiento incesante de las
llegadas y partidas lo que me había seducido más que ninguna otra cosa?... No
sabría decirlo. Mi habitación, una vasta habitación iluminada por dos ventanas
y situada en el segundo piso, daba sobre el patio de llegada de la place du
Havre. Yo estaba instalado desde hacía tres días, desde el sábado de carnaval,
y me sentía muy bien.
"Era, repito, un hotel de tercera
categoría, pero de apariencia honesta, hotel de viajeros y de provincianos,
menos desorientados en la vecindad de su estación que en el centro de la ciudad
un hotel burgués, vacío de un día para otro y sin embargo siempre completo.
"Por lo demás, me importaban poco los
rostros que encontraba en la escalera y en los pasillos. Eran la menor de mis
preocupaciones y sin embargo, al entrar en la recepción ese día hacia las seis
de la tarde, en busca de la llave (cenaba en el centro y volvía a cambiarme) no
pude dejar de mirar más curiosamente de lo debido a dos viajeros que allí se
encontraban.
"Recién llegaban. Una valija de viaje en
cuero negro se encontraba a sus pies y, frente a la oficina del gerente,
discutían el precio de las habitaciones.
"-Es por una noche -decía el mayor de
ellos, que parecía además el de más edad, cualquier habitación que fuere estará
bien.
"-¿De una cama o de dos? -preguntaba el
gerente.
"-¡Ah, por lo que dormiremos! Apenas nos vamos a acostar. Venimos
al baile de disfraces.
"-De dos camas -intervenía el más joven.
"-Bien, una habitación de dos camas. ¿Hay
alguna disponible, Eugène? -y el gerente interpelaba a uno de los empleados que
recién llegaba. Después de ponerse de acuerdo con él, continuó:
"-Lleva a los caballeros a la 13, en el
segundo piso. Estarán muy bien allí, la habitación es grande. ¿Los señores
suben? -Y, tras un signo negativo de los viajeros: ¿Los señores comen? Tenemos
cocina.
"-No, cenaremos afuera -respondió el más
grande-. Volveremos hacia las once a vestirnos. Que suban la valija.
"-¿Fuego en la habitación? -preguntó el
empleado.
"-Sí, fuego a las once. -Ya habían girado
los talones.
"Me di cuenta entonces de que había
permanecido allí boquiabierto, con el candelero encendido en la mano,
observándolos. Enrojecí como un niño sorprendido en falta y subí rápidamente a
mi habitación; el empleado estaba haciendo las camas de la habitación contigua.
Se había dado la 13 a los recién llegados y yo ocupaba la 12. Nuestras
habitaciones estaban pegadas, y eso no dejaba de intrigarme.
"Volví a la oficina del gerente, y no pude dejar de preguntarle quiénes eran los vecinos que me había dado.
"-¿Los dos hombres con la valija? -me
respondió. Dejaron sus fichas, vea! -Y leí rápidamente, de un golpe de vista:
Henri Desnovels, treinta y dos años, y Edmond Chalegrin, veintiséis años,
residencia Versalles, ambos carniceros.
"Para ser jóvenes carniceros, eran bien
elegantes de aspecto y de vestimenta, mis vecinos de habitación, a pesar de sus
sombreros de hongo y sus gabanes de viaje; el mayor me había parecido
cuidadosamente enguantado y con un aire especial de altura y aristocracia en
toda su persona. Por otra parte, había cierto parecido entre ellos. Los mismos
ojos azules, de un azul profundo casi negro, muy rasgados y de largas pestañas;
los mismos largos bigotes rojizos subrayando el perfil contrariado; pero el de
más edad, mucho más pálido que el otro, con algo muy vago de ahíto y de
aburrido.
"Al cabo de una hora dejé de pensar en
ellos. Era martes de carnaval y las calles brillaban, llenas de máscaras. Volví
a medianoche. Subía mi habitación. Ya a medias desvestido, iba a acostarme
cuando una voz en la habitación contigua. Eran mis carniceros que volvían.
"¿Por qué la curiosidad, que ya me había
mordido en la oficina del gerente, volvía irrazonada, imperiosamente? Contra mi
voluntad, no pude dejar de prestar atención.
"-Entonces no quieres disfrazarte, no
vienes al baile -sonaba la voz del mayor-. ¿Y para eso nos molestamos en
viajar? ¿Qué tienes? ¿Estás enfermo? -Y mientras el otro permanecía en
silencio: ¿Estás ebrio?
"Entonces la voz del otro respondía,
empastada y doliente: "-Es tu culpa. ¿Por qué me has dejado beber? Siempre
termino mal cuando bebo ese vino.
"-¡Bueno, ya está bien! Acuéstate
-tronaba la voz estridente. -Ten tu pijama. -Escuché el ruido del cierre de la
valija que se abría.
"-Y tú, ¿no vas al baile? -se arrastraba
la voz del borracho. "-¡Grato placer el de andar por la calle solo,
disfrazado! Voy a acostarme yo también.
"Lo oí zurrar rabiosamente su colchón y
su almohada, luego oí cómo las ropas caían a través de la habitación: los
hombres se desvestían. Yo escuchaba anhelante, descalzo, junto a la puerta de
comunicación; la voz del más adulto cortaba nuevamente el silencio: "¡Qué
lástima, con tan bellos disfraces! -Y se oía un roce de telas y satines.
"Acerqué el ojo a la cerradura, pero la
vela encendida me impedía hacer oscuridad y distinguir algo en la pieza vecina.
Al apagarla, pude ver la cama del más joven, ubicada exactamente frente a mi
puerta. Él estaba junto a ella, echado en una silla, sin moverse,
extraordinariamente pálido y con ojos extraviados, la cabeza deslizada del
respaldo de la silla y colgando sobre la almohada. Su sombrero estaba en el
suelo; el chaleco, desabotonado; su camisa, entreabierta, sin corbata; tenía la
apariencia de quien sufre asfixia. El otro, a quien sólo percibí luego de un
esfuerzo, daba vueltas en ropa interior alrededor de la mesa repleta de telas
claras y satines bordados.
"-¡Mierda! Al menos quiero probármelo -tronó sin preocuparse de su compañero y, parándose derecho frente al armario, esbelto, elegante y musculoso, se puso un largo dominó verde con muceta de terciopelo negro, cuyo efecto era a la vez tan horrible y tan bizarro que debí contener un grito, de tanto que me afectó.
"Ya no lo reconocí, agigantado como
estaba con esa funda de seda verde que lo hacía todavía más flaco y el rostro
oculto tras una máscara metálica bajo la capucha de terciopelo negro. Ya no era
un ser humano quien estaba allí, sino la cosa inmunda y sin nombre, la cosa de
espanto, cuya presencia invisible envenenaba mis noches en la rue
Saint-Guillaume, que ahora había tomado contornos visibles y vivía en la
realidad.
"El borracho, desde la esquina de su
cama, había seguido la metamorfosis con mirada extraviada; un temblor se había
apoderado de él y, con las rodillas chocando de terror y los dientes apretados,
había juntado las manos en un gesto de plegaria, estremeciéndose de pies a
cabeza. La forma verde, espectral y lenta, giró en silencio hacia el centro de
la habitación, a la luz de dos velas encendidas, y bajo su máscara sentí sus
ojos terriblemente atentos. Acabó por ponerse justo frente al otro con los
brazos cruzados sobre el pecho, intercambió con él una inenarrable y cómplice
mirada, bajo la máscara. Entonces el más joven, enloquecido, se derrumbó de su
silla, se echó sobre el parqué y, buscando estrechar el disfraz entre sus
brazos, hundió su cabeza entre los pliegues, balbuceando palabras
ininteligibles, la es puma saliéndole de los labios, con los ojos revueltos.
"¿Qué misterio podía haber entre esos dos
hombres, qué irreparable pasado habían evocado, a los ojos del loco, ese
vestido de espectro y esa máscara helada? ¡Esa palidez y esas manos tendidas,
como de torturado, tirando extáticas de los pliegues desenvueltos de un vestido
de larva! ¡Escena de aquelarre en el ambiente trivial de una habitación
amueblada! Y mientras el ebrio desfallecía, con la desesperación de un largo
grito estrangulado en su boca abierta, la forma se alejaba dando un paso atrás,
arrastrando en su movimiento la hipnosis del desgraciado tendido a sus pies.
"¿Cuántas horas, cuántos minutos dura ya
esta escena? La vampiresa se detiene. (1) Apoya su mano sobre el corazón del
hombre tendido a sus pies y luego, tomándolo entre brazos, lo sienta otra vez
en la silla pegada a la cama. El hombre queda allí sin movimiento, la boca
abierta, los ojos cerrados, la cabeza torcida; la forma verde entonces vuelve
sobre la valija. ¿Qué busca allí, con ardor febril, a la luz de uno de los
candeleros de la chimenea? Encuentra algo; aunque ya no la veo, la escucho
mover frascos, y un olor conocido, un olor que me sube al cerebro y me embriaga
y me enerva, se expande en la habitación: olor a éter. La forma verde
reaparece. Se dirige a pasos lentos, siempre silenciosa, hacia el hombre
desmayado. ¿Qué lleva con tanto cuidado entre sus manos?... ¡Horror, es una
máscara de vidrio, una máscara hermética sin ojos y sin boca, llena hasta los
bordes de éter, de veneno líquido! Entonces vuelve sobre el otro sin defensa,
allí ofrecido, inanimado, le aplica la máscara sobre el rostro, la asegura
firmemente con un pañuelo rojo, y una risa parece sacudirle las espaldas bajo
en capucha de terciopelo negro.
“-Tú sí que no hablarás más -creí escucharle
murmurar."
“El carnicero entonces se quita el disfraz. Da
vueltas otra vez en ropa interior a lo largo de la habitación, ya sin su
espantosa ves menta. Vuelve a su atuendo de ciudad, se pone su gabán, sus
guantes de piel de clubman y, con el sombrero puesto, ordena cosas en silencio,
quizás un poco afiebradamente. Con los dos disfraces de mascarada y sus frascos
ya en la valija de empuñadura niquelada, prende un habano, toma la valija, el
paraguas, abre la puerta y sale... Y yo no he dado ni un grito, no he hecho sonar
la campanilla, he llamado al timbre".
-Has soñado, como siempre -dijo Jacquels a de
Romer.
-Sí, soñé tan bien que hay todavía hoy en
Villejuif, en el asilo psiquiátrico, un eterómano incurable, del que nunca se
supo la identidad. Consulta si quieres el registro del hospital: encontrado el
10 de marzo, en el hotel de... rue d'Amsterdam, nacionalidad francesa, edad
presunta veintiséis años, presunto nombre Edmond Chalegrin.
"Un crime inconnu. Récit d'un buveur
d'éther", publicado originalmente en Sensations et souvenirs, París,
Charpentier et Fasquelle, 1895; luego en Histoires de masques, París,
Ollendorff, 1900. Tomado de Antología del decadentismo. Perversión,
neurastenia y anarquía en Francia; selección, traducción y prólogo de
Claudio Iglesias. Buenos Aires, Caja Negra editora, 2015. (1) Goule:
demonio femenino folclórico que ataca a los viajeros, los degüella y bebe su
sangre, sin equivalente exacto en castellano. [N. del T.)
sábado, 21 de junio de 2025
Los jueces estériles
José Manuel Poveda
Con inquietante frecuencia oigo
pedir críticos, y precisamente a críticos, sin duda porque estos mismos no
ignoran que en Cuba no tenemos crítica. (Con inquietante frecuencia oigo pedir
de todo, y a todos, seguramente porque cada uno sabe que en Cuba carecemos de
todo). Cierto optimismo muy dulce, y no menos dulce que ligero, al punto que se
percata de las necesidades, no vacila en acudir, para remediarlas, a la
propaganda. Nosotros lo resolvemos todo por medio de la propaganda. Estamos muy
hechos a la política casera, y le atribuimos mucha trascendencia a la asamblea
de barrio. Solemos decretar, en un comité, la creación del derecho, la
agricultura, la novela, el teatro y la poesía nacionales. Es extraño que no
exista todavía una comisión "Por la crítica cubana." Lo cierto es que
si consideráramos cada problema en toda su importancia, mediríamos mejor los
obstáculos, y nos daríamos cuenta de que la obra es más difícil y el esfuerzo
debe ser, en cada caso, mucho más largo y más rudo. En este problema de la
crítica, en este asunto de la desoladora carencia de escritores que consagren,
profesionalmente, sus actividades, a formar los gustos del público, controlar
la atención del público, dirigir a los sub-productores de arte y explicar las
diferentes aspiraciones artísticas; en este asunto de la crítica, os digo, los
dos primeros obstáculos con que vamos a tropezar, deben, por sí solos, destruir
todo entusiasmo y resolvernos a no organizar ninguna pueril propaganda. Esos
obstáculos consisten, y he de decirlo con la viril sequedad que me es grata, en
que no hay arte ni hay público. Perdonad la frase bien ruda y amarga, tan ruda
y tan amarga por ser demasiado cierta. Ya en uno de mis artículos del Heraldo
de Cuba, yo repetí, con motivo del nacionalismo, lo que ya antes había
dicho en EL FÍGARO con motivo del modernismo: "esta"
generación no ha encontrado nada hecho, nada "organizado." El ayer
gimió largamente, sin palabras, bajo la dominación española, y estaba
aprendiendo a leer y escribir cuando resolvió sacrificarse por la libertad. Eso
es sublime, pero no es más que "eso". Luego, no hemos tenido sino
ensayos, individualidades mediocres, tanteos aislados, aficiones, esperanzas,
gérmenes. Los mejores se malograron, su obra quedó incompleta, su enseñanza no
dejó discípulos: Mitjans, la Cruz, Martí, Casal. Nuestras figuras más notables
de hoy carecen de autoridad, de popularidad; el mercado librero cubano, muy
considerable, no cuenta en absoluto con los productores nacionales. No existe
un público que se preocupe, en grado alguno, de las pequeñas cuestiones
literarias del país, y respecto de las altas cuestiones estéticas, que se
preocupe de las de ningún país. Profunda, lógica y tercamente ignorante en esa materia,
nuestro público desdeña muy en especial lo que atañe a la patria, y a fe que en
esto no le falta juicio. Servíos colocar un crítico temperamental, un verdadero
y severo crítico, en este ambiente; colgadlo entre esos dos vacíos. Y decidme
premiosamente, con honradez, si creéis que puede subsistir. Decidme si tendrá
elementos de vida, razón de ser y objeto, frente a una producción literaria
anodina, que consiste en croniquerías banales, versos retrasados, ninguna
novela, ninguna obra histórica y Calibán rex del infatigable señor
Ramos. Decidme si tendrá motivo para existir y una misión que cumplir, frente a
un público que no se cuida de arte ni de orientaciones artísticas, sobre el
cual no llegaría a ganar ascendencia porque comenzaría por no ganar lectores.
Aquí se practica algo parecido a la crítica. Aquí hay varios críticos. Ojalá
que alguno de éstos supiera cuál es su esfera de influencia, cuál es el público
que le rinde acatamiento, cuál es el que, para formar juicio de las
cosas, no se pasa sin él. Infortunadamente, yo estoy cierto de que todos
carecen de ese público, y también estoy cierto de que no hay nada que ahonde
tanto el problema como esa certidumbre. Pero no venimos a asustarnos de la
verdad, sino a saberla; como tampoco a sonreír del mal, sino a curarlo. Un
genuino artista, consagrado honestamente a su arte, no suele tener muchas
prisas, ni grandes vanidades. No es capaz de utilizar la crítica para hacer
creer que hay arte. Le gusta abordar positivamente a las realidades; nunca se
satisface con fingirse a sí mismo que ha llegado, mediante un gesto elegante o
una frase presuntuosa. Si nos será imposible hacer crítica mientras no hagamos
arte y público, deberemos empezar por esas tremendas faenas preliminares. Todos
los llamamientos no podrán ir, entretanto, más allá de nuestra actual pseudo
crítica. El estéril ministerio ha de ser, en ese lapso de tiempo, doblemente
estéril. Cuando no estorbe el paso a los novadores, ejercerá pequeñas funciones
de policía, frente a la poetambre. Servirá de antemural a las consagraciones
falsas, que temen ser derribadas del sitial que detentan. Protegerá muchos
despechos y ocultará muchas impotencias. Será escabel subrepticio de hueras
reputaciones, y escudo de intereses creados, tímidos nombres hechos y frágiles
órdenes de cosas. Y todo esto sin que pueda dar nada, porque no tendrá de dónde
tomarlo. Así, hasta el momento en que nosotros la dignifiquemos. A los
creadores, a los artistas recientes toca que la dignifiquemos. Un día tendremos
literatura, y nosotros la habremos creado. Un día habrá quienes lean, porque
habrán encontrado qué leer, y nosotros lo habremos escrito. Ese día los jueces
estériles no serán más fecundos, pero serán ricos de nuestra riqueza. Tendrán
entonces las orientaciones que nosotros les habremos dado; podrán formular
cuerpos de doctrina con los elementos de que nosotros les habremos provisto. Si
se deciden a emprender las interpretaciones creadoras, teoría Wilde, podrán
disponer de nuestras propias fuentes de belleza. Cuando excomulguen,
disciplinen, censuren, lo harán en nuestro nombre, y apoyados en nuestra obra,
contra los que no nos hayan comprendido y aceptado, y contra los que, muy
legítimamente, aspiren a realizar una labor distinta. Es el proceso tan
sabido, el auténtico papel de la crítica, y su trascendencia, en todos los
tiempos. E insisto en que, a la hora actual, nada de eso es posible. Entre las
realizaciones que dependen de la juventud novadora de hoy, esa es la que
necesita más largo plazo. Pero respondemos, respondo yo personalmente, de que
sonará la hora de la crítica, como ya ha sonado la hora del poema, como ha de
sonar oportunamente la hora de cada género. Y respondemos de que toda otra cosa
que surja, mientras tanto, podrá ser parrafada muy ceremoniosa, reclamo muy
vibrante, efigie muy pulida para que la propaguen los diarios, pero todavía no
será la Crítica.
El Fígaro, 14 de junio 1914. Imagen: La Ínsula Barataria, Rafael Blanco.
martes, 17 de junio de 2025
domingo, 15 de junio de 2025
El estanque muerto
jueves, 12 de junio de 2025
Senderos hacia Milita
Pedro Marqués de Armas
La mujer de Poveda, la hembra-macho de nuestros campos, no quería que Poveda escribiera.
Si lo veía escribiendo, le decía: Así que otra vez haciendo versitos. Y Poveda respondía: No, Milita, son cosas del Juzgado.
La mujer del hombre importante, del abogado en que el poeta se había convertido, lo tenía amarrado. Casi que lo apartó de las drogas.
Por eso, cuando el poeta se fue del aire, a vuelo de sapo, la viuda entró en un duelo rabioso. Y Dios la castigó de nuevo llevándose a uno de los hijos.
Cada vez que abría el armario y veía la levita colgando, le daba un ataque, sobre todo si era sábado (porque Poveda murió un sábado).
Ya no volvía de los pueblos: Media Luna, Maffo, Matías. Únicamente merodeaban los curiosos. Que si había sido un gran hombre, que si un gran poeta, que Dios lo tenga en la gloria.
Y Milita se sentía cada vez más rabiosa.
Antes entraba un salario y no faltaba de nada.
Un sábado, porque era sábado, sacó los cajones donde había echado la papelería del difunto y los llevó al patio.
Encendió una hoguera y fue arrojándolos uno tras otro.
Un cuaderno “así de grande” que, se supone, era la novela que escribía de noche, la Amante, como decía Milita con malicia, en la que llevaba doce años trabajando.
Nadie supo muy bien de qué trataba Senderos de Montaña, anunciada una vez como “novela histórica" o de la "emancipación nacional".
Tres cuadernos medianos que, según conjeturas, eran sus diarios y donde, además de anotar sus visiones, sueños y lecturas, registraba con escrúpulo las dosis de morfina.
Otros, más pequeños, en que se veían algunos caracteres chinos y que tal vez se correspondan con sus últimos y ya átonos poemas.
Cartas, dibujos, acuarelas del amigo Boti, un diploma de Derecho.
Y, finalmente, la traducción completa de Rimes Byzantines de Augusto de Armas, su ídolo parnasiano.
Todo eso ardió.
Cuando acabó de incinerar el último papel, Milita sintió una extraña paz y se tendió a la sombra de una algarroba. Pero no le duró mucho. A la noche intentó quitarse la vida empinándose un frasco de arsénico.
Curioso que, habiendo obrado con fuego, no se diera candela.
jueves, 5 de junio de 2025
La mujer que cantaba
José Manuel Poveda
Todas las noches, a la misma
hora, era el mismo grito. Hace ya varios años de que no lo escucho, y lo siento
vibrar todavía en mis oídos, y hoy como siempre me estremece el alma.
Precisamente las noches en que el silencio es más profundo, aquellas en que nos
parece que ninguna palabra humana va a ser oída por los hombres, son las que me
recuerdan con mayor intensidad la voz sin palabras.
Era en mis días de desastre, los
que pasé oculto entre los palmares y los vegueríos del Anama, asustado de mi
suerte y seguro de que no podría sobrevivir a mis desgracias. Estaba
avergonzado de mi vida, comprendía lo vulgar de mis caídas, y trataba de estar
solo para recobrar algún dominio de mi alma, el control de mi pensamiento,
fuerzas inesperadas que me sirvieran a mí mismo para dominarme el corazón
rebelde. Escribía durante la noche estrofas enfermizas; trazaba largas páginas
de prosas creadoras, más fuertes que mis brazos y más altas que mi frente.
Entonces trataba de curar con remedios de inteligencia los males instintivos, y
me hacía un poco mejor para salvarme de un descenso irreparable.
Siempre estaba solo, y nunca
escuchaba a nadie. Me creía conocedor de todos los secretos de los hombres, y
mi interés no estaba en descubrir verdades ya sabidas, sino en expresar los
pensamientos y los sentimientos de todos aquellos incapaces de expresarlos con
sus labios ni con sus manos.
Estaba completamente solo. No
tenía más compañeros que los aceros y los maderámenes de la vivienda rústica,
construida contra los vientos del mar del sur; no miraba nada ajeno que no
fuera los paisajes estrechos, iguales e invariables, de las vegas cercanas y de
las palmas tísicas, tranquilas y calladas como las aguas del Ariguanabo.
Pero una voz de mujer, una voz
lejana y vibrante, llegó hasta mi soledad como un pájaro perdido que lanzara
por mi ventana la tormenta. Era la voz de una mujer que cantaba, todas las
noches y a la misma hora; una mujer desconocida, que sólo por su canción podía
interesarme, y a la cual no había visto nunca; que no fue ni ha sido nunca para
mí otra sino “la mujer que cantaba”.
Sus canciones no eran como las
guajiras que en la playa de Cajío, cerca de los manglares interminables, o
junto a las cañas y los guanos de San Antonio y dentro de las mismas vallas de
gallos, en noches de orgía campesina, yo había gozado con Rufina. No eran
tampoco canciones de moda, traídas del extranjero y repetidas por tenores de
teatro chico. No eran tampoco cantares rústicos de cantadores orientales, ni de
sones, ni de tristes, ni de boleros. Las canciones de la mujer que cantaba eran
solamente un grito.
Eran un grito, una serie de
gritos, un grupo de gritos, modulados, medidos, alargados, sostenidos,
combinados. Eran gritos rítmicos, melódicos, armónicos; pero eran solamente
gritos. Esas canciones sin palabras eran mudas. No se quejaban, no protestaban;
no hablaban de amor, ni de olvido, ni de engaño, ni de desesperación, ni de
crimen, ni de odio. No expresaban ningún motivo poético, ni sentimental, en
ninguna forma lírica. Eran solamente un grito. Me parece que lo escucho
todavía.
Aquella canción única llegó a ser
para mí, una noche tras otra, tanto como una compañera. Voz de mujer, aquella
voz traía a mi soledad una mujer. Voz de ansiedad, traía sílabas ansiosas a mis
labios. Yo podía hablar por ella y expresarla. Ella levantaba pensamientos míos
anulados, deseos casi extinguidos. Revivía en mí pasiones muertas. Yo me
sentía, mientras aquella mujer cantaba, acompañado dentro de mí mismo por un
alma nueva dentro de mi alma, como si mi propio espíritu quisiera decir
palabras suyas que jamás hasta entonces pudo descubrir. Y así necesitaba de
aquella voz nocturna como se necesita a una compañera, la que acaricia,
comprende, consuela, y que nos expresa con su boca nuestras ansias. Y yo me
preguntaba cómo era posible que encontrara elocuencia, verdad y un alma viva,
en una voz tan igual siempre y tan sin palabras, que no era en realidad otra
cosa que un grito. Yo me lo preguntaba, pero nunca quise contestarme.
Una noche (¡qué noche, qué
recuerdo imborrable en mi vida!) esperé la cantata nocturna con una ansiedad
extraña. Estaba intranquilo, como el que teme que la Esperada no va a llegar,
que la promesa jurada no va a ser cumplida. Y cuando resonó el canto de siempre,
yo sonreí con la felicidad del amante que, tras una larga espera, ve llegar a
su querida.
Mas aquella noche (¡qué noche;
qué recuerdo imborrable en mi vida!) la canción fue más breve que nunca. La voz
era exacerbada, violenta y sin ritmos. Parecía una voz loca, un canto de
desastre, un grito de auxilio o de alarma; un aviso de catástrofe. La encontré
rara como nunca, incomprensible. No era la misma voz, la que tanto me hizo
soñar, recordar, presentir. Aquel era otro grito distinto, un grito de muerte,
de sobresalto, de blasfemia, de despedida para siempre. Un grito de madre a la
que se le muere un hijo; un grito de hembra a la que le matan a su hombre; un
grito desesperado de quien se siente herido el corazón. Yo estaba agitado,
inquieto, mientras la voz cantaba. Después hubiera querido buscarla,
responderle, interrogarla, y gritar yo también a su lado.
Pero de pronto se escucharon
otros gritos, otras voces extrañas. Ya no era sólo su voz: era otra voz de
multitud que se congrega. Después fue su voz muda: ya había cesado el canto y
se escuchaba un clamor de muchedumbre en pánico. Yo vi por la ventana reflejos
de incendio: la claridad de una llamarada. Salí entonces a la calle,
exasperado. Y vi que: un rancho pequeño, a varios metros de distancia, estaba
ardiendo, y que muchos hombres corrían hacia él. Después no vi sino un montón
de yaguas quemadas y un cuerpo de mujer, en el suelo; un cuerpo quemado, con
las ropas quemadas, con el cabello quemado. Vi la cara ennegrecida por el fuego
y la boca abierta, como si cantara. Era el cuerpo de la mujer que cantaba. Yo
quise verla más cerca, más cerca, para levantarla, besarla, salvarla. Quise
verla más cerca, pero ya no pude ver nada.
Orto, Manzanillo, X, n. 28, p. 4, 30 de septiembre de 1921.
lunes, 2 de junio de 2025
Tomás de la Peña
José Manuel Poveda
Al amanecer me han traído la noticia de que Tomás de la Peña ha muerto. Y aun cuando la muerte de un amigo es cosa que, por lo general, me interesa muy ligeramente, esta vez no he podido evitar una brusca sacudida nerviosa. Sentí que cinco dedos cosquilleantes presa, de ansiedad y de miedo me apresaban la garganta, y solté a seguidas una irrespetuosa carcajada. Los grandes choques emotivos tienen estas contradicciones. La imagen del enjuto constructor civil, alargándose en mi retina, con su ropilla maltrecha de bohemio, con sus bigotes sarcásticos y con su ojo izquierdo en derrota, dentro de una caja negra, me hizo reír en medio de la más profunda consternación. El suceso era inesperado, ya que Peña me había prometido morir después que yo, y él no solía faltar a su palabra. Razones de mucho peso y muy regocijadas debían haberle privado de la vida, pues de otro modo él no se hubiera decidido a ofrecer el espectáculo de una capilla ardiente. Cuando entré a verle, y levanté el lienzo con que le cubrieron el rostro para esquivar las moscas, me hizo sin reservas una perfecta mueca cómica, por entre su lóbrega solemnidad de difunto. Estaba alegre, y se burlaba lógicamente, con la sana alegría de un cadáver bien informado, sin preocupaciones. A pesar de éstas, su vida entera fue una explosión de hilaridad. Como colgado de un cordel, en las mesas de los cafés, en las bocacalles y en los burdeles, su mímica y su verbo eran lo cómico, lo caricaturesco y lo barroco. Le tropecé en todos los cubiles de bajas pasiones, en el tráfico de las tabernas, en la agitación de los prostíbulos, o bajo el sol inclemente, o en los atardeceres lánguidos. Y su rostro era siempre el de un diablo drolático, brusca y obstinadamente risueño sobre todo lo más cruel y amargo de la vida. Reía, y propagaba la risa como un redoble a lo largo de trescientas bocas, sin descansar. Tuvo por misión ahogar el silencio en torno suyo, aturdir el pesar y estrangular el hastío. Sin embargo, aquel buen humor perenne carecía de salud y de bondad. Yo os lo digo, ahora que ha muerto, para que la posteridad no se equivoque al juzgarlo. Su ojo izquierdo en derrota parpadeó siempre con vaga malevolencia. Su boca tenía un rictus enfermizo. Su frente delataba sombrías reservas. Yo aseguro que su corazón no estaba en paz. Desde aquella carátula aristofanesca, espiaba la agresión. Debajo de sus párpados estaba en acecho la diatriba. Por entre las comisuras de sus labios, sangraba la ironía. Mascullaba horribles verdades al mascullar su tabaco, y escupía el oprobio lleno de nicotina. Hombre, una injusticia social lo maltrataba. Artista, la impotencia de crear le hería. Alma, los dolores del mundo lo agriaban. Escogió el reír, como un modo de agredir. Su gozo era rebeldía. Su carcajada sonaba como un clamor sedicioso. Las alegrías colectivas que provocaba, parecían asonadas. Y si a veces lloraba, si a veces se enrojecían sus ojos y le ahogaban los sollozos, para los demás, como para él mismo, aquél no era sino un nuevo, terrible modo de reír. Cubierto de polvo, casi harapiento, así se arrastró el bohemio jadeante, de una danza a otra, de un tráfago a otro, ebrio de veinte embriagueces, fuera de sí y como exacerbado y rencoroso. Por último ha querido urdir una postrera trama burlesca, acaso una última protesta, quizás un simple chascarrillo efímero, y con ese objeto se ha muerto. Ahora está quieto entre sus compañeros afligidos, y en realidad parece que a él mismo le ha hecho mucha gracia haber perdido la existencia, puesto que se está riendo con una risa mejor. De alguna cosa que ignoró siempre, aun cuando debió interrogarla sin tregua, se ha enterado el difunto. Con las piernas y los brazos tan estirados, con la cabeza tan echada hacia atrás, está viendo sin duda algo enteramente nuevo y satisfactorio. Se siente cómodo en su ataúd barato, no echa de menos la agitación de otras horas y sonríe con una sonrisa más pura y más dulce que la de un santo. Consternado, empiezo por estremecerme, y acabo por sentirme gozoso de que Tomás de la Peña se haya muerto. Pienso que cuando ese cadáver se ríe tan buenamente, razones muy profundas debe tener para ello. Nunca yo, hombre interior, he puesto en duda la sinceridad de un muerto. Este antiguo cazador de palomas salvajes, que comprendió la vida para coronarla de una alegre corona de panfletos, posee una nueva convicción cuando ahora ríe con una risa tan ingenua. Yo me he refocilado con el bienestar que emerge de ese ataúd, con la confianza y la dicha que se alongan, vestidas de negro, entre sus cuatro cirios. Por debajo del bigote sarcástico, la boca entreabierta sonríe, y sobre ella el zumbido de una mosca finge el leve soplo de la risa. Bajo su epidermis bronceada parece un Satán yacente que se burla de los hombres. Hemos acompañado, en la cruel caminata postrera, a Tomás de la Peña, algunos poetas y varios cazadores, al frente de un nutrido grupo de descalificados. Tumultuariamente agrupados alrededor del féretro, aquel cortejo subversivo, muerto, semejaba un tropel de niños locos que que lo ajetreaba sin recordar que dentro iba el jugaran al entierro. Vertimos sobre la primera paletada de tierra un litro de ron, e hicimos numerosos chistes acerca de la desaparición eterna del amado compañero. José Manuel Poveda, taciturno poeta de elegías, pronunció el panegírico de aquel terrible humorista que, todavía en el ataúd, y contra la tradición que prescribe la seriedad a los cadáveres, continuaba riéndose de su propia muerte, con tan amable insolencia. Y concluimos por alejarnos, bajo los pinos, largas filas de caricaturas llorosas, en la tarde lamentable, completamente muda y sinceramente desesperada.