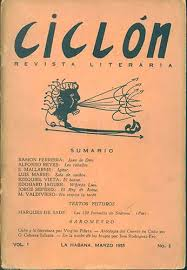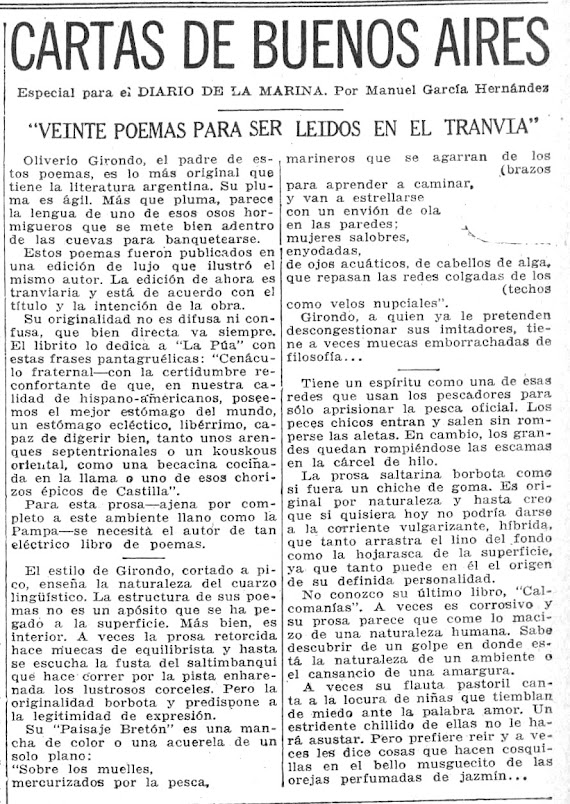sábado, 26 de abril de 2025
viernes, 25 de abril de 2025
Una conversación con Jean-Paul Sartre
Alejo Carpentier
Se ha dicho, con una ironía justificada por
numerosos ejemplos, que el intelectual francés "no era una mercancía
destinada a la exportación". Algo cierto hay en ello. A menudo, al ser
llevado a un país extraño, el intelectual francés, sumamente brillante, ágil,
enterado, cuando se le conoce en París, se nos vuelve, frente al paisaje que le
es exótico, ante una historia que le es ajena, ante una realidad que
desconcierta sus hábitos de valorización y de medida, un personaje apagado,
tímido, desconcertado, que no acaba de entender lo contemplado. Perdura, en él,
aquella incomprensión de lo distante que Montesquieu expresaba lindamente,
poniendo en boca de uno de sus personajes la famosa pregunta: "Pero... ¿es
que alguien puede ser persa?"... Más de una vez hemos visto, extraviado en
nuestras calles americanas, a ese hombre para quien el persa es personaje
inverosímil -por aquello de que vive demasiado lejos del Sena-, y que, ante
monumentos erigidos a grandes hombres ignorados; ante horarios que no son los
suyos; ante manjares que nada dicen a su paladar, permanece absorto,
descubriendo, acaso demasiado tarde, que en el mundo existían gentes cuyas
nociones, devociones y costumbres no eran del todo semejantes a las suyas.
Jean-Paul Sartre, reciente huésped de Cuba, se
nos mostró, desde el primer momento, en distinta dimensión. Dotado de un
prodigioso poder de entendimiento, sonriente, activo, metido en todo, observaba
las realizaciones de la Revolución Cubana con extraordinaria agudeza de
juicios. Iba de La Habana a Santiago y de Santiago a La Habana, viendo cuanto
había que ver, probando de cuanto había que probar, pasando del automóvil al
avión, y del avión al helicóptero. Llevado por un incansable deseo de
información. Durmió en las camas de las cooperativas. Visitó campos y
arrabales; examinó mapas y planos; consultó estadísticas; estudió los problemas
económicos del país en función de pasado y de presente. A la vez, el poeta
joven, el novelista bisoño que se acercaron a él alguna duda, alguna angustia
de orden literario, se encontraron con un interlocutor siempre dispuesto a dar
largas y enjundiosas respuestas a sus preguntas. Y todavía hallaba tiempo -ese
hombre menudo y cordial -buen catador del Daiquirí, catador de tabaco fuerte,
movido por una portentosa energía -para burlar la solicitud de sus admiradores
e irse a pasear, a ratos perdidos, en compañía de Simone Beauvoir- por las
calles de La Habana Vieja -Habana Vieja que ha llegado a conocer en sus menores
tránsitos y recovecos.
Tuve la suerte, durante uno de esos paseos furtivos, de hablar con él de
un tema que mucho me interesaba, y que mucho debe preocupar en estos momentos
-creo yo- a más de un escritor de nuestra América. Por la validez que pueda
tener, transcribo en este breve articulo un fragmento del diálogo que nos
llevó, en aquella oportunidad, a abordar cuestiones relativas al cine (Sartre
prepara en estos días una película acerca de la vida de Freud), a la literatura
durante la Revolución Francesa, y otras muchas que, por sus infinitas
implicaciones, invitaban a la dispersión. Llegamos, de pronto, a un terreno
donde la palabra de Jean-Paul Sartre habría de cobrar una singular autoridad:
-Observo -dije- que desde hace mucho tiempo no escribe usted una novela. ¿Es, acaso, porque considera que el teatro constituye un medio de expresión más directo?
SARTRE: -En modo alguno. Tengo enormes deseos
de escribir una novela, actualmente. Pero debo decir, a la vez, que jamás
terminaré los caminos de la libertad. Todo lo que en ese ciclo me faltaba por
narrar ha quedado demasiado lejos de nosotros.
-¿No cree usted, además, que la novela
necesita de planteamientos nuevos en cuanto a la forma?
SARTRE: -Tanto lo creo que es acaso la razón
por la cual vacilo por ahora en meterme en el trabajo de escribir otra novela.
Es evidente que nuestra visión del hombre actual, en función de sus distintos
contextos en lo social, en lo colectivo, en lo subconsciente; en su voluntad de
decir "sí" o decir "no" a cuanto lo circunda reclama un
nuevo tipo de novela. Todavía seguimos presos en las mallas de la novela
psicológica del siglo xix. Busco otra manera de decir las cosas, pero aún no la
he encontrado.
-¿No cree usted que donde es más urgente
hallar nuevos mecanismos es en el diálogo? Me parece que el diálogo novelesco,
tal como se viene escribiendo corrientemente en nuestra época, es tan falso
como el del teatro de Victoriano Sardou, pongamos por caso.
SARTRE: -Estoy totalmente de acuerdo. El
diálogo novelesco estereotipado se nos hace intolerable. Sin embargo, el
público está tan acostumbrado a sus giros, a los tratamientos convencionales
del lenguaje hablado, que cuando el novelista busca caminos nuevos, deja de
seguirlos...
-....Ocurriendo, entonces, lo que ocurre con
los relatos de un Samuel Beckett?
SARTRE: -Exactamente. Pero esta evidencia, sin
embargo, no excluye el problema de la forma. Nadie puede creer que la
preocupación por la forma puede desaparecer en el arte, sin que el arte
desaparezca al propio tiempo. El arte es forma: es "poner en forma".
Dicho esto, hay también el "formalista": aquel que tiene una forma
antes de tener un contenido. Pero quien haya sacado algo que decir de todo un
conjunto de experiencias, de acciones o de pasiones, o bien hace un reportaje
si adopta la forma común, o es artista -auténticamente artista si deja que lo
"por decir" desarrolle sus propias exigencias de forma. Recordemos el
ejemplo de Proust, que fue un testigo fiel de su época, pero altamente
consciente del problema de la forma.
-No olvidemos, sin embargo, que esa
consciencia de la forma retrasó, durante algún tiempo, la acción del testimonio
de quien podemos calificar, en efecto, de "testigo fiel"... Un
"testigo fiel", dicho sea de paso, que cantó el Réquiem de una
sociedad a la que, sin embargo, adoraba.
SARTRE: -Su obra, por lo mismo, es obra de un
testigo fiel. Porque..., ¿qué es un escritor digno de ser calificado de tal? Es
aquel que crea una cierta distancia con respecto a lo observado; aquel que no
tiene la nariz metida en las cosas; aquel que no repite lo que es conveniente
que los periódicos repitan. Es aquel que trata, en una obra, de presentar las
cosas con una cierta perspectiva que permita contemplar una totalidad.
Contemplada esa totalidad por el escritor mismo, ocurre que se vea conducido a
decir "no" ante cosas que, inicialmente, debían llevarlo a decir
"sí".
-¿Lo cual sería la negación del
comprometimiento?
SARTRE: -Me sorprende lo mucho que se habla
del "comprometimiento" del escritor, en estos días, cuando lo cierto
es que el escritor siempre está comprometido. Cuando dice la verdad, se
compromete con la causa de la verdad. Cuando dice la verdad a medias, está
comprometido con los que sueñan con una verdad a medias. Y cuando no escribe,
también está comprometido. Comprometido con aquellos que quisieran ocultar una
verdad.
Revista de la Universidad de México, febrero 1961.
domingo, 20 de abril de 2025
Entrevista con Alejo Carpentier: Ni del sarape, ni del huarache saldrá nuestra verdadera literatura
Emmanuel Carballo
El novelista cubano Alejo Carpentier estuvo
entre nosotros hace algunos días. Asuntos de índole editorial le permitieron,
una vez más, entrar en contacto con México. (Su primera visita la efectuó en
1926.) Visitó Oaxaca. Mitla lo deslumbró. Es -dice- "la apoteosis del
abstraccionismo. Un templo sin imágenes".
Carpentier reside, habitualmente, en Caracas.
Vive de su trabajo: la publicidad, a la que dedica tres horas diarias. Cree que
vivir de la literatura es inmoral. "Los escritores -afirmó- debemos tener
un oficio básico. De esta manera escribiremos sobre lo que nos interesa,
podemos madurar nuestros asuntos y redactarlos como nos venga en gana. No
dependemos de veleidades extrañas a nosotros mismos: la política, los editores,
el público y la crítica:
-Carpentier, ¿qué opina usted de
la ficción que actualmente se escribe en Venezuela?
-La base es Rómulo Gallegos. Su
obra, maciza y generosa, descubre el paisaje y el hombre nativos. Al primero le
da autenticidad; al segundo lo pone en marcha, lo hace figurar en la historia
universal de la literatura.
-Y después de Gallegos, ¿qué
escritores le interesan?
-Dos principalmente: Mariano
Picón-Salas y Ramón Díaz Sánchez. Picón-Salas ha creado uno de los mejores
libros -por lo bien escrito- que han salido del Continente: Pedro Claver, el
santo de los esclavos. Díaz Sánchez, al que ahora interesa más el hombre
que el paisaje, ha escrito una buena novela, Mene Grande. Cuenta en ella
la transformación de una aldea en campo petrolífero.
-Venezuela, según parece, posee
destacados cuentistas. ¿Se puede hablar de un auge del cuento venezolano?
-Efectivamente. Dos nombres, entre otros muchos, lo atestiguan: Osvaldo Trejo y Oscar Guaramato. (En ese momento olvida otro nombre, el que, por cierto, está ligado a él por razones amistosas. La amistad, no cabe duda, es mala consejera.) (*)
Alejo Carpentier de origen galo-ruso, nació en
La Habana el año de 1904. Ejercitó durante algún tiempo, con eficacia y
honradez, las labores periodísticas. Fue jefe de redacción de las revistas
Social y Carteles. Editó, junto con Jorge Mañach, Juan Marinello, Francisco
Ichaso y Martí Casanovas, la Revista de Avance (1927-1930). Esta
publicación significa -dice José Antonio Portuondo- "la definitiva
incorporación de Cuba a la cultura universal contemporánea". Con ella
concluye un período de la historia literaria de esa nación. A partir de
entonces, los escritores se dan cuenta de su impotencia como seres aislados y
autosuficientes, y descubren -es el tiempo de la rebelión que anunciara Ortega
y Gasset- la fuerza que representan las masas. Carpentier abandona su isla a
finales de la segunda década y se instala en París. Padece durante la ocupación
-y él lo calla- la persecución de los nazis, quienes lo internan en un campo de
concentración. De nuevo en América, al término de la segunda Gran Guerra, viaja
frecuentemente a Cuba, país cuyo desenvolvimiento en todos los órdenes sigue
puntualmente. Fruto de ese interés nacionalista es su libro La música en
Cuba, editado en 1946.
-¿Qué opina del movimiento literario cubano?
-Quienes conocieron la revista Orígenes
se habrán dado cuenta de la calidad del grupo que la animaba. José Lezama Lima,
uno de sus directores, es muy estimable como poeta y ensayista. Su Expresión
americana es la indagación más digna que he leído sobre el espíritu del
Continente. Analecta del reloj (libro de ensayos) es extraordinaria.
-¿Y de los poetas?
-Además de Lezama Lima, Eliseo
Diego me interesa enormemente. Otros poetas que admiro son Cintio Vitier y Fina
García Marruz.
-¿Qué validez concede a la obra
en prosa -novelas y cuentos- de Enrique Labrador Ruiz?
-Pues hace algunos años que
enmudeció. A propósito, qué poca gente escribe novela en Cuba, en América.
-¿A qué lo atribuye?
-Tal vez a que los soliciten
otras tareas que ellos consideran importantes. Abundan los novelistas de
ejercicio desarticulado, intermitente.
-¿Cree usted que Ciclón sea
la revista sucesora de Orígenes?
-¡No lo creo!
Alejo Carpentier es uno de los novelistas más
destacados de América; es, asimismo, uno de los novelistas nuestros mejor
conocidos en Europa. Una de sus obras, Los pasos perdidos (1949), fue
considerada en Francia durante 1956 como el libro extranjero más valioso.
Inglaterra, en el mismo año, lanzó a la venta seis ediciones de ese libro.
Además del inglés y del francés, la novela ha sido traducida al noruego, al
sueco, al danés, al finlandés, al holandés, al alemán, al italiano y al
yugoslavo. Se desarrolla en la selva del alto Orinoco. Cuenta las peripecias de
un intelectual que descubre la selva y medita sobre ella. Es -dice Anderson
Imbert- "un viaje hacia los fondos sin historia del tiempo
americano". Intenta -me platicó Carpentier- fijar las constantes del
hombre en nuestras tierras. Su primera novela, editada en 1934, Ecué-Yamba-O
-Loado sea Dios-, está inscrita en el movimiento negrista, que equivale
-opinan los críticos autorizados- al indigenismo iberoamericano y al populismo
mundial. Otra de sus novelas, El reino de este mundo (1947), en la que
aprovecha las técnicas del esperpento y del superrealismo, está traducida al
inglés y al francés. La historia se desarrolla en Haití y se refiere a las
sublevaciones negras ocurridas entre 1759 у 1821. Su última obra, El acoso
(1955) es una novela psicológica. En el volumen de cuentos Viaje a la
semilla (1944) predomina lo mágico.
-Carpentier, ¿cuál es su juicio
sobre la novela que se escribe actualmente en Hispanoamérica?
-Nuestros novelistas deben salir un poco del localismo, del nativismo tipicista. En otras épocas estas posturas eran necesarias, útiles. Nos ayudaron a fijar principios, a descubrir el color, el paisaje, las costumbres. Ahora tenemos la obligación de concurrir, en igualdad de circunstancias, a la literatura universal. La consigna debería ser ésta. Desexotizar América.
-Sus palabras anteriores se refieren
exclusivamente al anacronismo de cierto sector de nuestros novelistas, ¿qué
opina de la pretendida originalidad de otro grupo que da como suyo lo ajeno?
-Pienso, entre otros, en los kafkistas. Su
modelo es, en sí, admirable; sus seguidores, en cambio
-Pienso, entre otros, en los kafkistas. Su
modelo es, en sí, admirable; sus seguidores, en cambio, son lastimosos. Deben
olvidar los castillos encantados, los procesos, las murallas.
-Se ha referido usted a los
defectos tanto de aquellos que padecen sólida incultura como a los de estos
que, en su afán de estar al día, viven en el pasado inmediato, se visten de
acuerdo a la penúltima moda europea. ¿Cuál es, según usted, el camino que indistintamente
deben seguir?
-En ocasiones me pregunto, ¿me
interesaría una novela que tratara exclusivamente. sobre la situación de los
campesinos en Polonia? La respuesta es inmediata: me aburriría.
Desgraciadamente la novela escrita en la América española se ha apegado en
demasía a lo accesorio. A mí me interesan, sobre todas, las obras que plantean
los básicos conflictos del hombre. Este podría ser uno de los caminos. Aunque,
me apresuro a reconocerlo, los caminos son infinitos.
-¿Cuáles son los escritores
iberoamericanos que más interesan hoy en Francia?
-Indudablemente Jorge Luis Borges
y Miguel Ángel Asturias, que es un creador de arquetipos. Su Señor
Presidente representa en general al tirano que todos nuestros países
padecen o han padecido. Un libro de juventud, Leyendas de Guatemala, con
prólogo de Paul Valéry, obtuvieron magnífica acogida.
-Una pregunta personal que es, casi, una
latente confesión. ¿Cuáles son los autores y las obras americanos, del pasado y
del presente, que mayormente le atraen?
-Bernal Díaz del Castillo (Agustín
Yáñez lo considera americano); Fernández de Lizardi, sobre todo con su Periquillo
Sarniento; mi compatriota Cirilo Villaverde y su Cecilia Valdés o la
Loma del Ángel; El Lazarillo de ciegos caminantes del peruano
"Concolorcorvo". Os sertoes del brasileño Euclydes da Cunha.
Alguna vez dije, en un grupo de amigos, que si yo tuviese poder enviaría a la
cárcel a cualquier joven que, a los veinticinco años no hubiera leído el Popol
Vuh. Entre los contemporáneos prefiero a Jorge Luis Borges, uno de los
espíritus más singulares de nuestra época. La recta actitud latinoamericana se
refleja -en profundidad, en decencia- en su manera de ver las cosas.
¿Cuál es, Carpentier, la tradición o las
tradiciones en que descansa el escritor hispanoamericano?
-El latinoamericano heredó de los
conquistadores varias cosas: una tradición, un idioma que habla y escribe
distinto, una literatura que constituye -entiéndase bien- tan sólo una de sus
tradiciones culturales. No le basta con eso. Por otra parte, están -y tal vez
más próximas- sus tradiciones locales y americanas. Le es imposible ignorar la
cultura francesa que ha influido -en todos los campos desde la época de la
independencia- en todos nuestros países. Lo anglosajón está más próximo: lo
tenemos en el Continente y es muy valioso
-Charles Péguy pudo decir que
nunca leyó libros de autores que no fuesen franceses. Los escritores europeos
pueden practicar esta actitud y tener una expresión válida: cada uno de sus
países ha asimilado la cultura occidental.
No es ese nuestro caso,
afortunadamente: adquirimos, por derecho de conquista, la cultura del universo.
Los europeos no conocen la cultura americana; nosotros, en cambio, conocemos la
suya. Jorge Luis Borges, por ejemplo, en su libro Antiguas literaturas
germánicas ofrece, por una parte, una muestra de su conocimiento de la
literatura europea y, por la otra, de su propia literatura: compara algunos
poemas germánicos con similares poemas gauchescos. La simbiosis de culturas
diferencia al hispanoamericano del europeo típico. En tanto que ellos, muchas
veces, practican un angosto nacionalismo, nosotros somos universales. Ni del
sarape, ni del guarache saldrá nuestra verdadera literatura; saldrá.
precisamente, de esa simbiosis.
-Carpentier, ¿cómo concibe y
realiza sus libros?
-La realización, en mí, es
rápida: madurar la historia, los personajes me lleva demasiado tiempo. Trabajo,
por lo regular, ocho horas diarias.
Alejo Carpentier se inició en la
literatura, dicen los manuales, escribiendo poesía. Citan un libro: Poemes
des Antilles, neuf chants, con música de Marius François Gaillard, editado
en Paris en 1929. De entonces acá el lírico ha enmudecido.
-¿Cuál es la razón de su
silencio?
-La poesía es un quehacer muy
serio. No me atrevería a publicar un nuevo libro. Además, no me considero
poeta.
-Y en prosa, ¿qué libros prepara?
-Tengo terminados dos: Guerra
del tiempo, que consta de tres extensos relatos, y El siglo de las luces,
una novela cuya historia ocurre en el Caribe. Ambos libros se publicarán en
México este año: los editará EDIAPSA.
Alejo Carpentier es un hombre maduro. Viste y
actúa como un hombre común y corriente. Perfecto actor de sus propias emociones
y preferencias, las expresa sin sobresaltos, maduras y concisas. Su pasión más
visible es la música.
(*) Ya para salir, Carpentier me dejó este
recado: "El absurdo olvido del otro día quedó reparado por mi propia
memoria. El joven cuentista es: Antonio Márquez Salas, autor, entre otros
relatos magistrales de El hombre y un verde caballo y Como Dios... Creo que es
uno de los narradores más originales de la América actual".
Diario de la Marina, domingo 9 de marzo
1958, p. 1-D.
sábado, 19 de abril de 2025
Al pie de la Jungfrau: las tierras del llanto
José de la Luz León
I
Un superviviente de la
"Cheka" comunista cuenta algunas de las delicias de tortura a que fue
sometido por habérsele acusado de conspirar contra el orden. Junto a los
martirios que imponen los bolchevistas, son casi pálidas aquellas descripciones
de las "Puniciones Corporales" del inglés William Andrews. Dada la
distancia que nos separa del escenario ruso, concebimos mal un refinamiento tal
en el crimen, y cuando en la calle o en la sala de un círculo alguien nos
muestra un ruso auténtico, compatriota de Tolstoi y de Dostoievski, necesitamos
realizar un gran esfuerzo imaginativo para convencernos de que aquel hombre,
admirablemente adaptado al ideal burgués europeo, es también un compatriota y
un hermano de Trotski y de Lenine. ¿Cómo suponer que en ese caballero de
maneras distinguidas pudo haber encarnado el alma turbia y mala de un comisario
leninista, o que aquel joven pálido, con ojos de soñador y de místico puede
tener un tío o un hermano incorporado a las legiones rojas del sovietismo?
Personalmente, el ruso
es amable, simpático atrayente. Tourgeneff, el "dulce gigante", el
"amable bárbaro", era, al decir de los Goncourt, uno de los hombres
más en boga del París de 1872. Su charla cautivaba de un modo extraño, y el
propio Gautier, que sabía poner en su elocuencia mundana el mismo colorido de
su prosa, callaba en presencia de aquel moscovita tan encantadoramente
europeizado. Pero ¡qué digo Tourgeneff! Lenine mismo, ese atleta del crimen
cuya cabeza de mono se yergue borrosa sobre una colina de muertos, ¿no ha
dejado un recuerdo de bondad, de honradez, de simpatía en cuantos le
conocieron? En Suiza vivió Wladiner Oulianoff cerca de cuatro años. Una vez yo
creo haber dicho qué libros leyó él durante cierta época de su exilio aquí. Y
no recuerdo si también dije cómo fue respetado y querido por cuantos le
trataron. Es -era hace apenas dos lustros- un personaje sencillo y bueno. Salía
poco; estudiaba mucho. Ingería té en grandes dosis. Y las horas tenían para él
un ritmo de ensueño y de trabajo. Una vez la miseria Ilamó a su puerta.
Entonces, como la labor de su pluma no le bastaba para comer, lavó vajillas en
los hoteles. Más tarde, para conservar la habitación que no podía pagar, cada
mañana, bajo la dirección de su patrona, una bernesa para la cual la limpieza
exagerada del "home" tenía la solemnidad de un rito, consintió en
fregar pisos, humildemente, estoicamente...
Hoy, en el pueblo que
él gobierna, el crimen, el crimen cuotidiano, normalizado, ha sentado sus
reales. ¿No hay ahí un caso curioso digno de atención? La Rusia actual no debía
solamente preocupar a los políticos y a los sociólogos; los horizontes que abre
a la patología, a la psicología colectiva, ¿no son también ilimitados?
Hace 66 años Federico
Amiel escribía estas palabras en su "Journal intime" (pgs. 107 y
108): "Qué peligrosos amos serían los rusos si alguna vez cayera la noche
de su dominación sobre los países del mediodía! El despotismo polar, una
tiranía como el mundo no ha conocido aún, muda como las tinieblas, cortante
como el hielo, insensible como el bronce, con exteriores amables y el esplendor
frío de la nieve, la esclavitud sin compensación ni dulzura: he ahí lo que
ellos nos aportarían.
II
El infeliz que logró
escapar a las torturas de la Cheka era un modesto burgués de Lougansk; cuenta
que casi todos sus verdugos eran antiguos compañeros suyos, leales camaradas de
colegio a quien él no había visto durante largos años. Sus condiscípulos le
llamaban por su nombre de pila; le recordaban, afectuosos, la época lejana de
la infancia. Cuando llegaba la hora ellos mismos, sonrientes, dulzones, con la
delicadeza de quien ha llegado a la meta del triunfo y no quiere humillar a un
viejo amigo caído en desgracia, montaban los instrumentos de suplicio;
suavemente, sin prisa, comenzaban la faena. El prisionero nunca creyó que
ninguno de aquellos hombres pudiese tener tales aptitudes artísticas. Primero
le quitaban los zapatos, y, con una prudencia admirable, le arrancaban la uña
del pie derecho. La víctima se desmayaba y sus amigos la dejaban sola. Al día
siguiente, o por la noche, volvían a visitarla.
-Tú eres fuerte a
pesar de todo, y es lástima, porque tú habrías podido sernos de gran utilidad,
decían.
Entonces las pruebas
de cariño se renovaban.
Cogían una aguja y la
introducían poco a poco bajo la uña del pulgar de la mano derecha. Cuando el
prisionero perdía el conocimiento lo abandonaban de nuevo; algunas horas
después volvían para azotarlo. Una vez fatigados de este trabajo le
"ponían los anillos", operación consistente en aplicar una navaja
barbera sobre las raíces de los dedos, mientras tres hombres sujetan
fuertemente a la víctima a fin de que sus movimientos de protesta no
interrumpan la ceremonia.
Todo eso,
confesémoslo, es de una crueldad sin ejemplo. Pero el infierno en que viven los
niños rusos es algo más doloroso e inquietante. De la "Cheka" puede
escaparse, a condición de pagar una gruesa suma, como en el caso de Antipof
Basil, el desdichado que describe las anteriores escenas. Pero ¿qué esperanza
de salvación tiene ese ejército de niños inocentes, débiles, lanzados a los
caminos del vicio y del hambre como perros sin dueños?
En un libro reciente
del doctor Sokoloff, "Salvemos a los niños", hay páginas angustiosas,
relatando su dolor sin consuelo. Máximo Gorki, que siente una gran piedad por
la infancia porque la suya no conoció tampoco el amor ni la alegría del hogar,
pinta este cuadro, presenciado en una escuela pública:
Varias niñas ejecutan,
bajo las órdenes de la maestra, unas danzas rítmicas, Todas tienen de 8 a 12
años. De pronto los ejercicios se interrumpen. Una de las zagalas ha caído al
suelo, sin conocimiento. Algunos minutos más tarde vuelve en sí. Es una niña de
doce años, agotado el rostro franco y luminoso. La institutriz la interroga,
quiere consolarla.
-Yo tengo hambre,
declara la infeliz. Hace tres días que papá está en la prisión; mamá no tiene
dinero, no hay pan en casa. Yo tengo hambre.
Un médico, miembro del
"Comité de Protección a la infancia", interroga a una niña que viene
a solicitar sus servicios. La criatura tiene once años y en su cuerpo se
descubren las huellas del amor ambulante y...
-Cuenta, pequeña, ¿cómo
te ocurrió eso?, la interroga el galeno.
La desdichada llora,
llora largo tiempo con esa desesperada obstinación de los huérfanos. Y narra la
historia breve y triste de su breve existencia. Es hija de un médico de
Petrogrado muerto en el frente alemán. Los bolcheviques cerraron el asilo en
que fue recogida. Una parienta la acogió. Algún tiempo después su protectora
murió del tifus. La niña quedó entonces sola en el mundo. Buscó, en vano, un
hogar, una familia cualquiera donde alojarse. Todas las puertas se cerraron
ante sus débiles....
Y erró noche y día a
lo largo de las calles pidiendo un poco de piedad. Al fin, sin saber cómo, la
prostitución la hizo su adepta...
Pasad, por la noche,
dice otro informe del mismo Comité, por los alrededores del mercado de Kitrovo.
Una legión de niñas os asaltará. Pálidas, flacas, aún no formadas, variando
entre los 9 y 14 años, producen una impresión desoladora. Sus mañeras son vulgares;
el cinismo con que os hablan es todavía mayor que el de adultas. Ellas os
detendrán y, con un gesto cínico, os invitarán... Todas habitan bajo el mismo
techo, en el antiguo restaurant Kitrov, hoy transformado en "Casa pública
de niños".
La directora de ese
plantel de enseñanza ha respondido amablemente a las preguntas de los médicos:
-Actualmente, declara
orgullosa, la solicitud de niñas es muy grande. Hay centenares, a escoger.
Antes era muy difícil encontrar...
-¿A partir de qué edad
las reciben aquí?
-La edad nos importa
poco. Cogemos las que nos caen bajo la mano. Cuanto más jóvenes son, mejor.
Mire, yo tengo aquí niñas tiernecitas, como ésta...
Y la respetable dama
muestra a sus visitantes una encantadora blonda de 8 a 9 años, fina, con una
gracia cándida de Ángel. Se llama María. No sabe ya jugar a las muñecas, ignora
en qué lejano país de misterio viven sus padres, pero conoce a la perfección,
¡pobre perversa inocente! toda la gama múltiple del beso que se vende.
¡Horrores infernales
de la "Cheka", cuando pensamos en el triste destino de esos botones
marchitos por el vicio antes de abrirse a la vida, vosotros aparecéis como un
bello miraje de esperanza! ¡Y sois un consuelo!
El Fígaro, 2
de julio 1922, p. 428.
jueves, 17 de abril de 2025
Por tierras de nieve. Hablando con la hija de Dostoievski
José de la Luz León
I
El azar es, sin duda, un
amigo altamente generoso. A él debemos siempre los más sabrosos momentos de la
vida, y no hay una sola dulce sensación de la ruta que no nos llegue a través
de esos hilos misteriosos que lo imprevisto, con mano sutil, va tejiendo a
nuestro alrededor.
¿Qué importa que en
ocasiones esos mismos hados, un poco caprichosos y tornátiles, nos hagan verter
una lágrima? Ellos nos harán olvidar más tarde la hincada del dolor, y el mismo
dedo colérico que arrugó nuestra frente con un gesto de ira, vendrá otro día,
bajo la gloria del sol, a abrir en nuestros labios la flor de una sonrisa...
Es al azar, bueno y amable
en esta ocasión, a quien debo el conocimiento de Aimée Dostoievski, la hija del
famoso autor de la Casa Muerta. Yo tenía vagas noticias de la
existencia de Aimée Dostoievski. Había oído decir que estaba en Suiza y que se
dedicaba a escribir la biografía de su padre. Pero, ¿dónde se había refugiado?
¿En qué coin de Helvecia había buscado abrigo esta flor lejana
de la estepa? Y he aquí que, al pasar por Bex, de retorno de Chesieres, una
gentil voz amiga me da la noticia:
-En la Pensión de la Dent
du Midi está hospedada la hija del literato ruso. Ha venido aquí a pasar sus
vacaciones. Habitualmente reside en Lausanne.
Esto se me informaba a las
once de la mañana, y el tren que debía conducirme hacia Berna partía de Bex a
las once y cuarto en punto. Para llegar hasta la Pensión, situada en las
afueras de la pequeña ciudad, era preciso media hora, mal contada. ¿Qué hacer,
pues? ¿Debía intentar conocer a la escritora o continuar mi viaje... Para un
escritor, el problema no era muy difícil: cambiaría de ruta, dejando partir el
tren sin él...
Al llegar yo al hotel y
preguntar por Aimée Dostoievski, la patrona, con el gesto adecuado a la
situación, toda dolorida de mi fracaso, me responde amablemente:
-Mademoiselle Dostoievski
acaba de partir. Se dirige a Chesiéres y tomará el tren eléctrico que sale a
las doce y veinte... (Aquí hay una nerviosa consulta de relojes: todos, con
desesperante exactitud suiza, marcan las doce menos diez. Yo disponía, por
tanto, de treinta minutos para dirigirme a la próxima estación, buscar una
mujer que conviniera con los escasos datos que me habían dado de Mademoiselle
Dostoievski, entablar con ella una conversación literaria caso de encontrarla,
hacerle preguntas sobre la vida de su padre, pedirle detalles del libro que
escribía, observar luego su boca, el color de sus ojos, la elegancia de su
sombrero, la gentileza de su pie...)
No recuerdo tiempo más
largo en toda mi vida, que los diez minutos que transcurrieron en mi caminata
hacia la pequeña estación perdida en aquel camino polvoriento y en la cual la
hija del literato ruso esperaba la partida del tren que había de conducirla
hacia Chesiéres, de donde yo regresaba. ¡Cuántas reflexiones diversas durante
tan breve espacio! En el fondo yo sentía la ridiculez de mi
intento, y una voz me decía, muy adentro, que no tenía nada de correcta la
actitud de un caballero que, todo sudoso, con las botas empolvadas, jadeante,
se precipita sobre una dama a quien no ha sido presentado, para hablarle de
cosas abstractas y obtener la anticipación de alguna noticia literaria,
precisamente en el momento de hacer un viaje, que es el instante en que nuestro
espíritu está más alejado de sus preocupaciones habituales. Pero yo os aseguro
que el ridículo, como el alcohol y el juego, tiene a veces atracciones de
abismo, y nada más difícil que poderse detener en la pendiente. Una vez que
hemos dado el primer paso, queremos reivindicarnos ante nosotros mismos,
demostrarle a nuestro yo que aún podemos salir victoriosos de aquel lance
humillante. El resultado de esa lucha íntima es siempre contraproducente, pues
con tal obstinación lo único que logramos es ponernos también en evidencia ante
los otros. Lo cierto es que yo, obedeciendo a esa ley psicológica, y tiranizado
después por la curiosidad, no tuve el valor de renunciar a la empresa. ¿Cómo
será la hija de Dostoievski?, pensaba en el camino. ¿Será bella? ¿Tendrá la
esbelteza estatuaria de esas rusas fastuosas que nos encontramos en los grandes
hoteles, magníficas y altivas como princesas? ¿Lograré descubrir en sus ojos
algún destello lejano de la divina neurosis que consumiera el genio atormentado
de Fedor Dostoievski?... ¡Oh! loca, loca imaginación aventurera, eternamente
incorregible, siempre propicia a desbocarte, como un potro sin brida, al revés
de los mundos irreales... ¿De qué te sirven los descalabros cuotidianos de la
vulgaridad?...
II
Aimée Dostoievski debe
haber heredado muy poco de su ilustre padre. Las escasas biografías que existen
traducidas al español y al francés del formidable novelista ruso, nos lo
presentan enfermo, nervioso, alucinado, torturado a todas horas por una extraña
y dolorosa inquietud que le hizo recorrer media Europa, buscando en vano una
tranquilidad que no podía sentir su alma de visionario. El vizconde E. M. de
Vogué, en su obra Le Roman Russe, describe así su aspecto físico:
"Jamás he visto acumulada, en un rostro humano tanta expresión de
sufrimiento: todas las angustias del alma y de la carne habían impreso su sello
en él; mejor que en libro alguno se leían los recuerdos del presidio, la larga
costumbre del terror, del suplicio y de la angustia. Cuando se encolerizaba,
diríase que le había visto uno en el banquillo de los acusados. Otras veces su
rostro tenía la triste mansedumbre de los santos viejos en las imágenes
esclavonas".
La hija es de gesto
indolente, de mirada serena, de manera suaves. Cierto, en las líneas de su
rostro ya un poco marchito, percíbese una vaga sombra de mujer fuerte,
voluntariosa, a quien la Vida ha enseñado a desconfiar de las palabras y...
quizás también de los hombres. Pero eso no es más que una pincelada casi
imperceptible, un débil trazo que no destruye ni modifica la impresión del
conjunto. Toda ella es femenina, sugestivamente femenina. Ha pasado ya de la
edad en que la mujer tiene, por intelectual que sea, la obsesión de la
coquetería: estaba vestida muy sencillamente, pero su vestido humilde, su
sombrero modesto, toda su indumentaria, en fin, decían con alta elocuencia que
a su cuerpo no son extraños los adornos y las pieles cos tosas. Y es tal su
personalidad, y hay en ella una tan marcada elegancia exótica-elegancia sin
pose, elegancia natural, elegancia que emana del espíritu, ajena al
acicalamiento exterior que yo la hubiera adivinado en la confusión de la
pequeña gare, aún sin los datos que me habían suministrado.
¿Nuestra entrevista? No
podría decir cómo fue el comienzo, y difícilmente podría explicar cómo terminó.
Todo fue tan violento y tan rápido, que hoy sólo conservo, vagamente, la
impresión de un tren en marcha y de unas manos que se unieron a las mías en
despedida cordial.
-Efectivamente, yo escribo
la biografía de mi padre creo haber oído de sus labios. Pero me es
absolutamente imposible darle el menor detalle relacionado con esa biografía.
He vendido ya los derechos de propiedad literaria, y vea usted las ironías de
la suerte: esa obra donde he puesto todo mi amor de hija enamorada de la gloria
de su padre, y en cuya confección he vertido muchas lágrimas, ya no me
pertenece... Nada, nada puedo anticiparle. ¡Los editores me han condenado al
martirio del silencio! Si usted no pensara que yo quiero hacer antes de
aparecer en las librerías, un reclamo de mi libro, le diría que él será una
reivindicación, un tributo de justicia que yo rindo a la memoria de mi padre.
Escribo estas páginas en francés, pues así no me expongo a ser traicionada por
los traductores. ¡Bastantes crímenes han cometido ellos al verter del ruso las
novelas de Fedor Dostoievski! Digo en obra cuanto Europa desconoce del autor
de Crimen y Castigo; y mientras, febrilmente, en interminables
noches de trabajo, he ido dando forma a tantos recuerdos de juventud, yo no he
tenido más que una inspiración y un deseo: el amor al hombre que me dio la vida
y el anhelo de hacerme digna de su bendición. No, no piense usted por eso que
un viento romántico pasa por las páginas que escribo, ni que escrúpulos
mujeriles han detenido mi mano de escritora. Narro toda la verdad de
aquella existencia azarosa, pero destruyo las fantasías absurdas que se han
tejido en torno a la existencia de mi padre, y demuestro que él no fue sólo el
neurótico, el desequilibrado de que hablan los críticos, sino también -¡y acaso
más que todo eso¡- el gran corazón lleno de piedad que no supo ver indiferente
el dolor de los hombres, sus hermanos en miseria.
Y así, enigmática, dulce,
fantasmal, imprecisa como un pañuelo blanco que dice adiós en la distancia,
pasó ante mí la heredera única de la gloria y del nombre de Dostoievski. Yo
hubiera querido detenerla en su marcha, cambiar su ruta, retenerla más tiempo
en aquel paraje donde el azar nos había reunido. Pero nuestros caminos trazaban
dos líneas opuestas. Ella iba hacia aquel punto minúsculo perdido en la cumbre
que yo abandonaba, y sus pupilas llenas de la visión nevada de la estepa se
adormecerían en la paz de aquella gran sombra melancólica que desciende del
enorme diente de piedra suspendido en lo azul como una coquetería del
planeta... Y yo descendía hacia el valle, camino de las ciudades afanosas; mis
pies hollarían las mismas rutas polvorientas por donde cruzan los vehículos
vocingleros... ¿Cómo unir dos sendas tan opuestas?
Y toda mi curiosidad por
conocer nuevos detalles de la vida de Fedor Dostoievski, todo mi anhelo por
escuchar de los labios de la hija anécdotas íntimas de aquel insuperable
apologista del crimen, de la locura y del vicio, hubieron de resignarse humildemente...
en espera de esas páginas donde Aimée Dostoievski ha puesto toda su ternura de
mujer. ¿Qué nuevos dramas del infeliz desterrado de Tobolsk conocerá el Mundo?