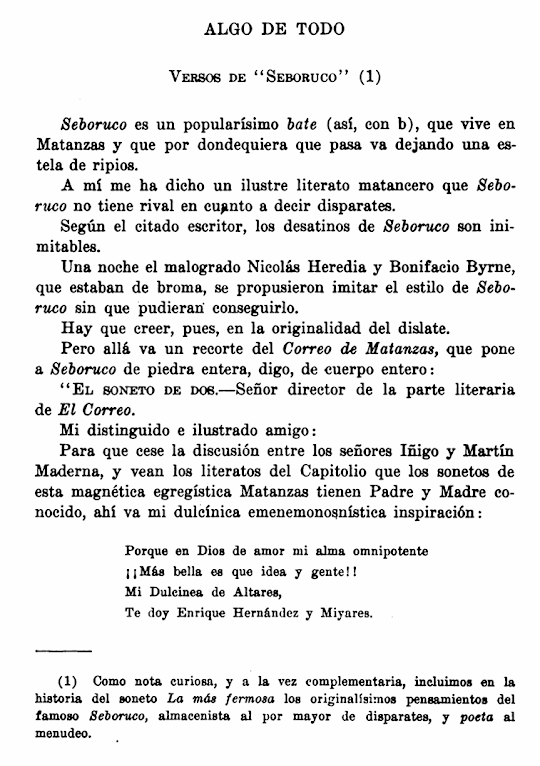martes, 31 de diciembre de 2024
lunes, 30 de diciembre de 2024
Pieza en tres jornadas
domingo, 29 de diciembre de 2024
Seboruco interviene: Soneto improvisado
sábado, 28 de diciembre de 2024
miércoles, 25 de diciembre de 2024
martes, 24 de diciembre de 2024
lunes, 23 de diciembre de 2024
Un cigarro novelesco
Guillaume Apollinaire
Hace de esto unos años —me dijo el barón d'Ormesan—, uno de mis amigos me obsequió una caja de habanos, asegurándome que eran de la misma calidad que aquellos sin los cuales no podía pasarse el difunto rey de Inglaterra.
Esa noche, levantando la tapa de la caja, me complací en respirar el aroma de esos maravillosos cigarros. Los comparé a los torpedos bien alineados de un arsenal. ¡Pacífico arsenal! ¡Torpedos que el sueño ha inventado para combatir el hastío! Luego, tomando delicadamente uno de los cigarros, comprendí que la comparación con los torpedos era desacertada. Se parecía, más bien, a un dedo de un negro, y el anillo de papel dorado contribuía a aumentar la ilusión que el hermoso color obscuro me había sugerido. Lo perforé cuidadosamente, lo encendí y comencé a aspirar, beatíficamente, aromáticas bocanadas. Al cabo de unos instantes, comencé a sentir en la boca un sabor desagradable, y el humo del cigarro me pareció que olía a papel quemado.
El rey de Inglaterra —me dije— debe de tener, en materia de tabacos, gustos menos refinados de lo que podría creerse. Es posible, también, que el fraude, tan generalizado en nuestros días, no haya respetado siquiera el paladar ni la garganta de Eduardo VII. Todo se pierde; ya no hay manera de fumar un buen cigarro. Y con una mueca de disgusto dejé de fumar ese cigarro que, decididamente, olía a cartón quemado. Lo examiné un momento y pensé:
Desde que los norteamericanos han puesto sus manos sobre Cuba, puede ser que la prosperidad de la isla haya aumentado, pero los habanos ya no son fumables. Estos yanquis habrán seguramente aplicado procedimientos modernos a los cultivos de tabaco; las cigarreras han sido reemplazadas por máquinas. Todo eso puede resultar económico y rápido, pero el cigarro pierde mucho. En todo caso, el que traté de fumar hace un instante me autoriza a creer que los falsificadores intervienen en esto y que los diarios viejos empapados en nicotina ocupan ahora el lugar de las hojas de tabaco en las manufacturas habaneras.
Reflexionaba de esta manera mientras deshacía mi cigarro con el objeto de analizar los elementos que lo componían. No me sorprendió demasiado descubrir, dispuesto de manera que no impedía el tiraje, un rollito de papel que me apresuré a desenrollar. Estaba formado por una hoja de papel que protegía a un sobrecito cerrado con la siguiente dirección:
Sen. Don José
Hurtado y Barral
Calle de los Ángeles
Habana
“Encerrada contra mi voluntad en el convento de la Merced, ruego al buen cristiano a quien se le ocurra la idea de averiguar la composición de este cigarro desagradable, quiera enviar a su destino la carta adjunta.”
Asombrado y muy conmovido, tomé mi sombrero y luego de escribir mis señas
como remitente en el dorso del sobre, para que en caso de no llegar a su
destinatario me fuese devuelto, fui a echarla al correo. Volví a casa y encendí
un segundo cigarro. Era excelente, al igual que los restantes. Mi amigo no se
había engañado. El rey de Inglaterra era un buen conocedor de tabacos de La
Habana.
Cinco o seis meses después, cuando ya había olvidado este novelesco incidente, un día me anunciaron la visita de un negro y una negra muy atildados, que me rogaban insistentemente los recibiera, agregando que yo no los conocía y que, sin duda, sus nombres no me dirían nada.
Muy intrigado, entré en el salón donde me esperaba la exótica pareja. El caballero negro se presentó con soltura, expresándose en un francés bastante inteligible:
—Soy —me dijo— don José Hurtado y
Barral...
Don José Hurtado y Barral prosiguió
con cortesía:
Hubiésemos sido ciertamente muy
ingratos, señor, de no haber elegido como meta de nuestro viaje de bodas a París,
adonde teníamos el deber de venir para darle las gracias.
***
El Heresiarca y Cia: Traducción de Juan Esteban Fassio y estudio preliminar de Rodolfo Alonso, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1982.
domingo, 22 de diciembre de 2024
sábado, 21 de diciembre de 2024
El bardo maderista; detalle singular y preciso
Guillaume Apollinaire
Los acontecimientos de México nos han dejado
preocupados por la suerte del bardo maderista J. Urueta, detenido en la noche
del 18 al 19 en el tren nocturno de Veracruz. El poeta iba en compañía de
su amigo Sánchez Azcona, secretario particular del expresidente de la
República. Fueron detenidos por gendarmes en la estación de Apizaco.
He aquí los sucesos, como me han sido comunicados por un testigo procedente
de allí:
“El 18 de febrero, a las 2 de la tarde, el Sr. Francisco Madero y los
ministros presentes en los salones del Palacio Nacional fueron hechos
prisioneros por el general Blanquet. Mientras tanto, en una sala del
restaurante Gambrinus, el general Huerta almorzaba en compañía del general Delgado
y de Gustavo Madero, hermano del Presidente de la República, a quien la opinión
pública responsabiliza de los hechos. La comida transcurría sin incidentes
cuando, en el postre, un mensajero entregó una nota al general Huerta sobre lo
que acababa de ocurrir en Palacio. Huerta se levantó y ordenó a sus dos comensales
que entregaran las armas. Se armó un alboroto. El bardo Urueta, presente en la
sala, intentó intervenir. Delgado y G. Madero fueron detenidos. En cuanto al
bardo Urueta, consiguió escapar gracias a la estampida. Muchas personas tomaron
el tren de Veracruz para huir en los buques de guerra norteamericanos. En este tren
fue detenido el bardo maderista J. Urueta. Los periódicos, que aparecen con
solo dos páginas, apenas han mencionado su arresto y desde entonces no se ha
vuelto a hablar. ¿Qué ha sido del bardo Urueta? ¿Cuál es su destino?”
El testigo añadió algunos detalles pintorescos
sobre esta guerra civil que paralizó la actividad comercial de la ciudad de México:
"Las tiendas y los bancos estuvieron cerrados
durante once días. Los puestos de alimentos abrieron sus puertas por un momento
alrededor de las 7 de la mañana. Pero nada de servicio a domicilio. Ni siquiera
cablegramas. Los tranvías no funcionaban. El cañón rugía a toda hora. Hubo
muchas víctimas; según informes oficiales cerca de 5.000. Detalle característico:
el 90 % de las víctimas son civiles, curiosos que salieron tras las noticias y
encontraron la muerte. Algunos barrios han sufrido mucho por los bombardeos. Todo
está devastado, quemado y en ruinas. Cadáveres medio carbonizados ensucian las
calles. En los descampados de Valbuena, se quema a los muertos. Rociados con
gasolina, los cadáveres de soldados federales, campesinos, curiosos, mujeres y
niños son amontados y quemados. Las llamas chisporrotean, las carnes crepitan. Algunos
vecinos con largos palos remueven los cadáveres. Un humo negro, acre y
pestilente se eleva hacia el cielo inexorablemente puro".
Y termina así su relato:
"Hoy la capital de México retoma su acostumbrado aspecto de ciudad
trabajadora. Las tiendas están abiertas. Las calles animadas. Todo el mundo
está ocupado reparando sus negocios, corriendo a recibir noticias e información
de amigos desaparecidos durante estos terribles once días. Las agencias
funerarias están desbordadas. Todos los carpinteros están trabajando, clavando
apresuradamente ataúdes en los cementerios.
El poeta J. Urueta ha cantado algunos de los rasgos menos morales y más líricos de esta guerra civil que aún no ha concluido. El partido maderista que, a pesar de todo, sigue existiendo, llora la pérdida de su Tirteo, a quien algunos dan por muerto, mientras que la mayoría de sus amigos piensan que aún vive y algunos afirman haberlo visto disfrazado de mujer, como Aquiles en cierta ocasión. Vestido con una rara elegancia, el bardo maderista, que parecía muy cómodo en su atuendo femenino, llevaba en la mano -detalle singular y preciso- el primer volumen de las Poesías de Plácido, publicadas por Roe Lockwood and Son, en Nueva York".
Traducción: Eulogio Porta
Mercure de France, 1913. Anecdotiques, 1926, pp. 98-100.
viernes, 20 de diciembre de 2024
La Habana en un caligrama de Apollinaire
“rue St.-Isidore à Havane cela n'existe +”. No
se trata de un verso, sino de una línea; o, mejor, de uno de los doce rayos en
torno al segundo círculo, en el célebre caligrama de Guillaume Apollinaire “Lettre-Océan”. Con esa línea o rayo que emana a modo
de onda de la Torre Eiffel, línea que debe leerse lo mismo centrífuga que
centrípetamente, y que señalaría -en caso de que asimilemos la esfera a una
suerte de meridiano o reloj- a la una de la tarde o de la madrugada, La Habana hizo
su entrada en la modernidad literaria.
Dicho de otro modo: se incorpora así, en forma lúdica y viajera -un poema visual con visos gramofónicos-, al nuevo mapa poético que dimana de las vanguardias. Si se quiere, Apollinaire como adelantado de José Juan Tablada, como el primero que aprehende esa ciudad -sea apenas en línea fugacísima– en tanto imagen emitida o en movimiento.
Sintético y simultáneo, figurativo y esquemático, soterradamente
discursivo, procura ser un poema-conversación, un intercambio cablegráfico, un
registro gráfico-sonoro de frases, canciones y chasquidos al azar y, en todo
momento, un artefacto vivo que, al tiempo que recrea la forma de una
carta-postal y el funcionamiento de los modernos medios de comunicación que
conectan París y Ciudad de México, da cuenta del acucioso cruce de afectos e
informaciones que sostendrían Guillaume y su hermano Albert Kostrowitzky, destinado
éste al país azteca por asuntos de negocio.
Todo, en síntesis, registrado en otra sintaxis:
la partida desde Nantes el 21 de enero de 1913, el Berlín donde el poeta se
encuentra a la sazón, el Sena, la llegada a Veracruz, las impresiones
iniciales, siempre convulsas; registro del viaje mismo, de la distancia que
separa a los hermanos y los modos de anularla (“Ta voix me parvient malgré
l'énorme distance”), como de múltiples referencias históricas, lingüísticas y
familiares convocadas al unísono.
Cables, postales, publicidad, recortes de
periódicos, los propios desplazamientos, la agitación y el bullicio cotidianos,
etc., estructurando el poema moderno por excelencia: aquel en que -como apunta Willard Bohn- “percepción y concepto, imagen y metáfora tienden a fundirse en un todo
indivisible”.
Se trata, lo dice Michel Butor en lúcido
ensayo, más que de inclinar el espíritu a concebir la poesía como una escena de
vida simultánea, de acostumbrar “el ojo a leer la totalidad del poema de un
solo vistazo, como un director de orquesta lee a la vez los elementos plásticos
impresos en un cartel”. Sin embargo, si bien la observación de Butor remite a Un
golpe de dados de Mallarmé que, concebido como “partitura”, obligaría a una
“visión sincrónica de la página”, lo cierto es que la analogía con la pintura apenas
desplaza a las similitudes sonoras: ondas de radio, sirenas, gritos callejeros,
el rebobinado de un gramófono y hasta el crujido de los zapatos recién
estrenados del poeta (“cré cré cré”).
Si se concibe “Carta-Océano” a la vez como
viaje y trasmisión, no queda otra que percibirlo en su conjunto como un
constante ir y venir; en efecto, como un entrecruzamiento de mensajes de barco
a barco (es lo que significaba el título en su momento), a la par que entre uno
y otro centro emisor o receptor. En este sentido, Bohn apunta:
Con la ubicación del poema como
centro, la acción se irradia hacia fuera para abarcar el distrito, la ciudad,
la nación, el continente, y el mundo entero. La serie de círculos concéntricos
de la derecha ilustra esta estrategia, en la que se hace visible la estructura
implícita del poema. Las alusiones al pasado son breves e incluyen un terremoto
que Apollinaire, su madre y su hermano sufrieron en la Costa Azul en 1887.
Geográficamente, se avanza desde París hasta el suburbio de Chatou y luego, vía
Poitiers, a La Habana y finalmente a México, el destino final. La frase "rue
St.-Isidore à Havane cela n'existe +" se refiere a la zona de tolerancia cubana
de la calle San Isidro, recientemente cerrada”.
No vamos a comentar las muy conocidas
referencias mexicanas. En cuanto a la línea que contiene la alusión a La
Habana, cabe pensar en un papel activo no solo como mensaje, también como lugar
y medio de emisión. Aunque habría que detentar el dato, no es improbable que
Albert Kostrowitzky haya hecho escala en el puerto habanero a inicios de
febrero de 1913. Podría pensarse en un cablegrama -picante, en respuesta a
un supuesto previo- enviado tras su llegada; no era el barrio en cuestión poco
conocido en París, ni escaso el interés de Apollinaire en la prostitución, como
puede verse -incluso- en alguna otra línea del poema.
Sin embargo, si nos atenemos al contenido en sentido estricto, habría que remontarse al 23 de octubre de 1913, cuando se dicta el decreto que suspende la zona de tolerancia de San Isidro, con no poca repercusión en la prensa cubana y extranjera. Cabe, por tanto, que algún recorte de periódico le llegara por mediación del hermano, en alguna de las tantas cartas (la mayoría desaparecidas). De manera que el enunciado “calle de San Isidro no existe +” podría derivar de un cintillo periodístico. Apollinaire habría tomado parte del mismo y lo habría traducido (se infiere un "St. Isidro" y un “no existe ya”), agregándole a la manera de Marinetti y su corte de la revista Acerba, el signo +.
De ser así, la tesis de “Lettre-Océan” como un trabajo en progresión que se apodera de las sucesivas señales que intercambian los hermanos desde enero de 1913 hasta la edición del texto, se vería reforzada.
En cualquier caso, y sin más conjeturas, debería leérsele junto al resto de las líneas: “y cuántos trenes tomé sin pagar con mi
chica”… “pendejo es + que un imbécil”… “le decía al indio Hijo de la gran
chingada”. O bien: “el cablegrama traía 2 noticias tranquilizadoras”.
Todo dispuesto radialmente, como si la función de semejante diseño fuera la de sostener unas frecuencias de onda. Artefacto visual cuyos discos registran y emiten a la vez letras, voces, atisbos de dos mundos -el “sagrado país de los indios” y el caótico ajetreo parisino-, La Habana deja su huella.
Cintillo
o cilindro, cifra o eco, metaforiza -en fin- lo que el propio Apollinaire llamó
una “lírica ambiental”.
jueves, 19 de diciembre de 2024
martes, 17 de diciembre de 2024
lunes, 16 de diciembre de 2024
domingo, 15 de diciembre de 2024
domingo, 8 de diciembre de 2024
Una criolla en La Habana
La tez
Como el azufre que oscurece
la plata y quiebra el oro el amor
empañó mis ojos también destrozó
este
corazón
una criolla en La Habana
de tez
blanca
salvada por Dios el amor la condena
Le teint
Comme le soufre qui noircit
L’argent et
casse l’or l’amour
Ternit mes
yeux brisa aussi
Ce cœur
Une créole à La Havane
Le teint blanc
Sauvée par Dieu l’amour la damne
Imagen, publicación original: Lacerba (Florencia),15 de julio de 1914, p. 215; Guillaume Apollinaire. Obra completa en poesía, T. III, Ediciones 29, Libros Río Nuevo, Barcelona, 1981, p. 109, traducción: González Boto; y, Poèmes retrouvés, in Œuvres Poétiques de Guillaume Apollinaire, Ed. Gallimard, Bibl. de la Pléiade, Paris, 1971.
sábado, 30 de noviembre de 2024
viernes, 29 de noviembre de 2024
jueves, 28 de noviembre de 2024
sábado, 23 de noviembre de 2024
sábado, 26 de octubre de 2024
Niños con máquinas
Gilles Deleuze
¿A qué remite todo lo que se ha hecho en psicoanálisis y psiquiatría? El deseo –o el inconsciente– no es imaginario o simbólico, es únicamente maquínico. Y hasta tanto ustedes no alcancen la región de la máquina del deseo, mientras permanezcan en lo imaginario, en lo estructural o en lo simbólico, no habrán captado verdaderamente el inconsciente. El inconsciente son máquinas que, como toda máquina, se confirman por su funcionamiento.
Primera confirmación: el pintor Lindner
atormentado por “los niños con máquina”. Enormes niños en primer plano
sosteniendo una extraña máquina –especie de pequeño cometa– y detrás una gran
máquina técnico-social. La pequeña máquina está empalmada sobre la gran
máquina. Esto es lo que he intentado llamar el inconsciente huérfano, el
verdadero inconsciente que ya no pasa por papá-mamá; aquel que pasa por las
máquinas delirantes, que están a su vez en una determinada relación con las
grandes máquinas sociales.
Segunda confirmación: Niederland, un inglés,
ha mostrado las máquinas en el caso del padre de Schreber. [W. G. Niederland, “Schreber, father and son”, Psychoanalytic
quaterly, 1959, T. 28, pp. 151-169]. Lo que yo reprochaba al texto
de Freud era el hecho de que el psicoanálisis actuara como un verdadero molino
que trituraba el carácter más profundo del tipo, su carácter socio-histórico.
Cuando se lee a Schreber se encuentra al gran mongol, a los arios, a los
judíos, etc. Cuando se lee a Freud de todo eso no hay ni una palabra. Como si
todo el contenido político, político-sexual, político-libidinal fuera el
contenido manifiesto e hiciera falta descubrir el contenido latente: el eterno
papá-mamá de Edipo. Cuando Schreber padre se imagina ser una pequeña alsaciana que
defiende su tierra contra un oficial francés, ahí hay una libido política. A la
vez sexual y política. Sabemos que Schreber padre era muy conocido por haber
inventado un sistema de educación, los Jardines de Schreber. Había hecho
un sistema de pedagogía universal.
El esquizoanálisis procederá a la inversa del psicoanálisis. Cada vez
que el sujeto cuente algo que se relacione de cerca o de lejos con Edipo o la
castración, el esquizoanálisis dirá: “¡Váyase a la mierda!”. Lo que verá como
importante es que Schreber padre inventa un sistema pedagógico de valor
universal que no gravita sobre su pequeño, sino mundialmente: el
Pan-gimnasticón. Si se suprime del delirio del hijo la dimensión polí
tico-mundial del sistema pedagógico paterno, ya no se puede comprender nada. El
padre no aporta una función estructural, sino un sistema político. Y la libido
pasa por ese sistema, no por papá y mamá.
En el Pan-gimnasticón hay máquinas. No hay sistema sin máquinas. Un
sistema es en rigor una unidad estructural de máquinas, aún si hay que hacerlo
estallar para llegar hasta ellas. ¿Qué son las máquinas de Schreber? Son
máquinas sádico-paranoicas, un tipo de máquinas delirantes. Son
sádico-paranoicas en el sentido en que se aplican a los niños, preferentemente
a las niñas pequeñas. Con esas máquinas los niños permanecen tranquilos.
En ese delirio la dimensión pedagógica universal aparece claramente: no
es un delirio sobre su hijo, es un delirio sobre la formación de una raza
mejor. Schreber padre actúa sobre su hijo no como padre, sino como promotor
libidinal de un investimento delirante del campo social. Seguramente que el
padre está ahí para hacer pasar algo del delirio. Pero ya no se trata de la
función paterna. El padre actúa aquí como agente de transmisión en relación a
un campo que ya no es el familiar, es un campo político e histórico. Los
nombres de la historia y no el nombre del padre.
El sistema de Schreber padre, sus cinturones de buenos modales, tenían
una proyección mundial. Era una gran máquina social que estaba llena, al mismo
tiempo, de pequeñas máquinas delirantes sado-paranoicas sembradas en ella.
Entonces en el delirio del hijo seguramente está el papá, pero ¿a qué título
interviene? Interviene como agente de transmisión en un investimento libidinal
de un cierto tipo de formación social.
El drama del psicoanálisis, en cambio, es el
eterno familiarismo que consiste en referir la libido –y con ella toda la
sexualidad– a la máquina familiar. Y será en vano estructuralizarlos, no
cambiará nada. Permaneceremos en el estrecho círculo de: castración simbólica,
función familiar estructurante, personajes parentales. Continuamos aplastan do
todo el afuera.
(…) El psicoanálisis –el psicoanálisis
clásico– produce la reterritorialización familiar haciendo saltar todo lo que
es efectivo en el delirio, todo lo que en él es agresivo, el hecho de que el
delirio es un sistema de investimentos político-social. Es la libido que se
engancha en las determinaciones político-sociales. Schreber no sueña con el
momento en que hace el amor a su mamá, sueña que se hace violar como niña
alsaciana por un oficial francés. Esto depende de algo más profundo que Edipo.
Depende de la manera en que la libido inviste las formaciones sociales.
Derrames entre el capitalismo y la
esquizofrenia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Cactus, 2021; Trad. Pablo
Ariel Ires; Sebastián Puente; pp. 33-35.
Un cuadro de Richard Lindner, Boy with
Machine, muestra un enorme y turgente niño que ha injertado y hace funcionar
una de sus pequeñas máquinas deseantes sobre una gran máquina social técnica
(…) Una máquina deseante, un objeto parcial no representa nada: no es
representativo. Más bien es soporte de relaciones y distribuidor de agentes;
pero estos agentes no son personas, como tampoco estas relaciones son
intersubjetivas. Son simples relaciones de producción, agentes de producción y
de antiproducción. Bradbury nos lo señala claramente cuando describe la
guardería como lugar de producción deseante y de fantasma de grupo, que no
combina más que objetos parciales y agentes. El niño está continuamente en
familia; pero en familia y desde el principio, lleva a cabo inmediatamente una
formidable experiencia no-familiar que el psicoanálisis deja escapar. El cuadro
de Lindner.
Es por completo cierto que lo social y lo
metafísico llegan al mismo tiempo, de acuerdo con los dos sentidos simultáneos
de proceso, como proceso histórico de producción social y proceso metafísico de
producción deseante. No llegan después. Siempre el cuadro de Lindner, en el que
el grueso muchacho ya ha empalmado una máquina deseante a una máquina social,
cortocircuitando a los padres que no pueden intervenir más que como agentes de
producción y de antiproducción tanto en un caso como en otro. No hay más que lo
social y lo metafísico. [Anti Edipo, fragmentos].
viernes, 25 de octubre de 2024
Goce cósmico
“Yo, Antonin Artaud, soy mi hijo, mi padre, mi madre y yo.” El esquizo
dispone de modos de señalización propios, ya que dispone en primer lugar de un
código de registro particular que no coincide con el código social o que sólo
coincide para parodiarlo. El código delirante, o deseante, presenta una
extraordinaria fluidez. Se podría decir que el esquizofrénico pasa de un código
a otro, que mezcla todos los códigos, en un deslizamiento rápido, siguiendo las
preguntas que le son planteadas, variando la explicación de un día para otro,
no invocando la misma genealogía, no registrando de la misma manera el mismo
acontecimiento, incluso aceptando, cuando se le impone y no está irritado, el
código banal edípico, con el riesgo de atiborrarlo con todas las disyunciones
que este código estaba destinado a excluir. Los dibujos de Adolf Wölfli ponen
en escena relojes, turbinas, dinamos, máquinas-celestes, máquinas-edificios,
etc. Y su producción se realiza de forma conectiva, yendo de la orilla al
centro por capas o sectores sucesivos. Sin embargo, las “explicaciones” que
une, y que cambia según su estado de humor, apelan a series genealógicas que
constituyen el registro del dibujo. Además, el registro se vuelca sobre el
propio dibujo, bajo la forma de líneas de “catástrofe” o de “caída” que son
otras tantas disyunciones envueltas en espirales. [W. Morgenthaler, “Adolf Wölfli”, tr. fr. L’Art
brut, núm. 2.]
El esquizo vuelve a caer sobre
sus pies siempre vacilantes, por la simple razón de que es lo mismo en todos
lados, en todas las disyunciones. Por más que las máquinas-órganos se enganchen
al cuerpo sin órganos, éste no deja de permanecer sin órganos y no se convierte
en un organismo en el sentido habitual de la palabra. Mantiene su carácter
fluido y resbaladizo. Del mismo modo, los agentes de producción se colocan
sobre el cuerpo de Schreber, se cuelgan de este cuerpo, como los rayos del
cielo que atrae y que contienen millares de pequeños espermatozoides. Rayos,
pájaros, voces, nervios entran en relaciones permutables de genealogía compleja
con Dios y las formas divididas de Dios. Sin embargo, todo ocurre y se registra
sobre el cuerpo sin órganos, incluso las cópulas de los agentes, incluso las
divisiones de Dios, incluso las genealogías cuadriculantes y sus permutaciones.
Todo permanece sobre este cuerpo increado como los piojos en las melenas del
león.
Según el sentido de la palabra “proceso”, el
registro recae sobre la producción, pero la propia producción de registro es
producida por la producción de producción. Del mismo modo, el consumo es la
continuación del registro, pero la producción de consumo es producida por y en
la producción de registro. Ocurre que sobre la superficie de inscripción se
anota algo que pertenece al orden de un sujeto. De un extraño sujeto,
sin identidad fija, que vaga sobre el cuerpo sin órganos, siempre al lado de
las máquinas deseantes, definido por la parte que toma en el producto, que
recoge en todo lugar la prima de un devenir o de un avatar, que nace de los
estados que consume y renace en cada estado. “Luego soy yo, es a mí...” Incluso
sufrir, como dice Marx, es gozar de uno mismo. Sin duda, toda producción deseante ya es de un modo inmediato consumo y consumación, por tanto, “voluptuosidad”.
Sin embargo, todavía no lo es para un sujeto que no puede orientarse más que a
través de las disyunciones de una superficie de registro, en los restos de cada
división. El presidente Schreber, siempre él, es plenamente consciente de ello;
existe una tasa constante de goce cósmico, de tal modo que Dios exige encontrar
la voluptuosidad en Schreber, aunque sea al precio de una transformación de
Schreber en mujer. Sin embargo, el presidente no experimenta más que una parte
residual de esta voluptuosidad, como salario de sus penas o como prima por
convertirse en mujer. “Es mi deber ofrecer a Dios este goce; y si, haciéndolo
así, me cae en suerte algo de placer sensual, me siento justificado para
aceptarlo, en concepto de ligera compensación por el exceso de sufrimientos y
privaciones que he padecido desde hace tantos años.” Del mismo modo como una
parte de la libido en tanto que energía de producción se ha transformado en
energía de registro (Numen), una parte de ésta se transforma en energía de
consuma (Voluptas). Esta energía residual es la que anima la tercera
síntesis del inconsciente, la síntesis conjuntiva del “luego es...” o
producción de consumo.
Debemos considerar cómo se forma esta síntesis o cómo es producido el sujeto. Partíamos de la oposición entre las máquinas deseantes y el cuerpo sin órganos. Su repulsión, tal como aparecía en la máquina paranoica de la represión originaria, daba lugar a una atracción en la máquina milagrosa. Sin embargo, entre la atracción y la repulsión persiste la oposición. Parece que la reconciliación efectiva sólo puede realizarse al nivel de una nueva máquina que funcionase como “retorno de lo reprimido”. Que tal reconciliación exista o pueda existir es por completo evidente. De Robert Gie, el excelente dibujante de máquinas paranoicas eléctricas, se nos dice sin más precisión: “Parece que, a falta de poderse librar de estas corrientes que le atormentaban, ha acabado por tomar su partido, exaltándose al figurárselas en su victoria total, en su triunfo.” [L’Art brut, núm. 3, pág. 63.]
Freud señala, más específicamente, la importancia del cambio de la
enfermedad en Schreber, cuando éste se reconcilia con su devenir-mujer y se
lanza a un proceso de autocuración que le conduce a la identidad
Naturaleza-Producción (producción de una nueva humanidad). Schreber se
encuentra encerrado en una actitud y un aparato de travesti, en un momento en
el que está prácticamente curado y ha recobrado todas sus facultades: “A veces
me encuentro ante el espejo, o en algún otro lugar, adornado con preseas
femeninas (lazos, collares, etc.). Pero esto sucede únicamente hallándome
sólo...” Tomemos el nombre de “máquina célibe” para designar esta máquina que
sucede a la máquina paranoica y a la máquina milagrosa, y que forma una nueva
alianza entre las máquinas deseantes y el cuerpo sin órganos, para el
nacimiento de una nueva humanidad o de un organismo glorioso. Viene a ser lo
mismo decir que el sujeto es producido como un resto, al lado de las máquinas
deseantes, o que él mismo se confunde con esta tercera máquina productiva y la
reconciliación residual que realiza: síntesis conjuntiva de consumo bajo la
forma fascinada de un “¡Luego era eso!”.
Michel Carrouges aisló, bajo el nombre de “máquinas célibes”, un cierto
número de máquinas fantásticas que descubrió en la literatura. Los ejemplos que
invoca son muy variados y a simple vista parece que no pueden situarse bajo una
misma categoría: la Mariée mise à nu... de Duchamp, la máquina de La
Colonia penitenciaria de Kafka, las máquinas de Raymond Roussel, las del Surmále
de Jarry, algunas máquinas de Edgar Poe, la Eve future de Villiers, etc.
[Les Machines célibataires, Arcanes, 1954]. Sin embargo, los rasgos que
crean la unidad, de importancia variable según el ejemplo considerado, son los
siguientes: en primer lugar, la máquina célibe da fe de una antigua máquina
paranoica, con sus suplicios, sus sombras, su antigua Ley. No obstante, no es
una máquina paranoica. Toda la diferencia de esta última, sus mecanismos,
carro, tijeras, agujas, imanes, radios. Hasta en los suplicios o en la muerte
que provoca, manifiesta algo nuevo, un poder solar. En segundo lugar, esta
transfiguración no puede explicarse por el carácter milagroso que la máquina
debe a la inscripción que encierra, aunque efectivamente encierre las mayores
inscripciones (cf. el registro colocado por Edison en la Eva futura).
Existe un consumo actual de la nueva máquina, un placer que podemos calificar
de auto-erótico o más bien de automático en el que se contraen las nupcias de
una nueva alianza, nuevo nacimiento, éxtasis deslumbrante como si el erotismo
liberase otros poderes ilimitados. La cuestión se convierte en: ¿qué produce la
máquina célibe? ¿qué se produce a través de ella? La respuesta parece que es:
cantidades intensivas. Hay una experiencia esquizofrénica de las cantidades
intensivas en estado puro, en un punto casi insoportable -una miseria y una
gloria célibes sentidas en el punto más alto, como un clamor suspendido entre
la vida y la muerte, una sensación de paso intensa, estados de intensidad pura
y cruda despojados de su figura y de su forma. A menudo se habla de las alucinaciones
y del delirio; pero el dato alucinatorio (veo, oigo) y el dato delirante
(pienso...) presuponen un Yo siento más profundo, que proporcione a las
alucinaciones su objeto y al delirio del pensamiento su contenido. Un “siento
que me convierto en mujer”, “que me convierto en Dios”, etc., que no es ni
delirante ni alucinatorio, pero que va a proyectar la alucinación o a interiorizar
el delirio. Delirio y alucinación son secundarios con respecto a la emoción
verdaderamente primaria que en un principio no siente más que intensidades,
devenires, pasos. [W. R. Bion es el primero que ha insistido en esta
importancia del Yo siento; sin embargo, la inscribe tan sólo en el orden
del fantasma, y realiza un paralelo afectivo con el Yo pienso].
¿De dónde proceden estas intensidades puras?
Proceden de las dos fuerzas precedentes, repulsión y atracción, y de la oposición
entre estas dos fuerzas. No es que las propias intensidades estén en oposición
unas con otras y se equilibren alrededor de un estado neutro. Por el contrario,
todas son positivas a partir de la intensidad = 0 que designa el cuerpo lleno
sin órganos. Y forman caídas o alzas relativas según su relación compleja y
según la proporción de atracción y repulsión que entra en su juego. En una
palabra, la oposición entre las fuerzas de atracción y repulsión produce
una serie abierta de elementos intensivos, todos positivos, que nunca expresan
el equilibrio final de un sistema, sino un número ilimitado de estados
estacionarios y metastásicos por los que un sujeto pasa. Profundamente
esquizoide es la teoría kantiana que dice que las cantidades intensivas llenan
la materia sin vacío en diversos grados. Siguiendo la doctrina del
presidente Schreber, la atracción y la repulsión producen intensos estados
de nervios que llenan el cuerpo sin órganos en diversos grados, por los que
pasa el sujeto-Schreber, convirtiéndose en mujer, convirtiéndose en muchas más
cosas siguiendo un círculo de eterno retorno. Los senos sobre el torso desnudo
del presidente no son ni delirantes ni alucinatorios; en primer lugar, designan
una banda de intensidad, una zona de intensidad sobre su cuerpo sin órganos. El
cuerpo sin órganos es un huevo: está atravesado por ejes y umbrales, latitudes,
longitudes, geodésicas, está atravesado por gradientes que señalan los
devenires y los cambios del que en él se desarrolla. Aquí nada es
representativo. Todo es vida y vivido: la emoción vivida de los senos no se
parece a los senos, no los representa, del mismo modo como una zona
predestinada en el huevo no se parece al órgano que de allí va a surgir. Sólo
bandas de intensidad, potenciales, umbrales y gradientes. Experiencia desgarradora,
demasiado conmovedora, mediante la cual el esquizo es el que está más cerca de
la materia, de un centro intenso y vivo de la materia: “esta emoción situada
fuera del punto particular donde la mente la busca... esta emoción que devuelve
a la mente el sonido turbador de la materia, toda el alma corre por ella y pasa
por su fuego ardiente (Artaud, La Pèse-nerfs).
Gilles Deleuze y Félix Guattari, El
Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia, Paidós, ed. 1985, pp. 23-27.