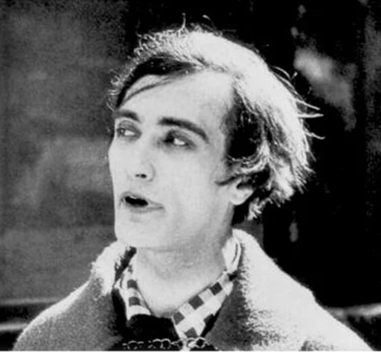Julio Cortázar
Con Antonin Artaud ha callado en
Francia una rota palabra que sólo estuvo por mitad del lado de los vivos
mientras el resto, desde un lenguaje inalcanzable, invocaba y proponía una
realidad atisbada en los insomnios de Rodez. Como sigue siendo natural entre
nosotros, nos enteramos de esa muerte por veinticinco menguadas líneas de una
«carta de Francia» que mensualmente envía el señor Juan Saavedra (a la revista Cabalgata); cierto que Artaud no es ni
muy ni bien leído en ninguna parte, desde que su significación ya definitiva es
la del surrealismo en el más alto y difícil grado de autenticidad: un
surrealismo no literario, anti y extraliterario; y que no se puede pedir a todo
el mundo que revise sus ideas sobre la literatura, la función del escritor,
etc.
Da asco, sin embargo, advertir la
violenta presión de raíz estética y profesoral que se esmera por integrar con
el surrealismo un capítulo más de la historia literaria, y que se cierra a su
legítimo sentido. Los mismos jefes desfallecen agotados, retornan con cabezas
gachas al «volumen de poemas» (tan otra cosa que poemas en volumen), al arcano
17, al manifiesto iterativo. Por eso habrá que repetirlo: la razón del
surrealismo excede toda literatura, todo arte, todo método localizado y todo
producto resultante. Surrealismo es cosmovisión, no escuela o ismo; una empresa
de conquista de la realidad, que es la realidad cierta en vez de la otra de
cartón piedra y por siempre ámbar; una reconquista de lo mal conquistado (lo
conquistado a medias: con la parcelación de una ciencia, una razón razonante,
una estética, una moral, una teleología) y no la mera prosecución,
dialécticamente antitética, del viejo orden supuestamente progresivo.
A salvo de toda domesticación,
por gracia de un estado que lo sostuvo hasta el fin en una continuada aptitud
de pureza, Antonin Artaud es ese hombre para quien el surrealismo representa el
estado y la conducta propios del animal humano. Por eso le era dado proclamarse
surrealista con la misma esencialidad con que cualquiera se reconoce hombre;
manera de ser ineludiblemente inmediata y primera, y no contaminación cultural
al modo de todo ismo. Pues ya es tiempo que esto se advierta mejor; lo digo
para los jóvenes supuestamente surrealistas, que tienden al tic, a la
determinación típica, que dicen «esto es surrealista» como quien le muestra el
ñú o el rinoceronte al niño, y que dibujan cosas surrealistas partiendo de una
idea realista deformada, teratólogos a secas; es ya tiempo de que se advierta
cómo a más surrealismo corresponden menos rasgos con etiqueta surrealista
(relojes blandos, giocondas con bigote, retratos tuertos premonitorios,
exposiciones y antologías). Simplemente porque el ahondamiento surrealista pone
más el acento en el individuo que en sus productos, avisado ya de que todo
producto tiende a nacer de insuficiencias, reemplaza y consuela con la tristeza
del sucedáneo. Vivir importa más que escribir, salvo que el escribir sea —como
tan pocas veces— un vivir. Salto a la acción, el surrealismo propone el
reconocimiento de la realidad como poética, y su vivencia legítima: así es que
en último término no se ve que continúe existiendo diferencia esencial entre un
poema de Desnos (modo verbal de la realidad) y un acaecer poético—cierto
crimen, cierto knock-out, cierta mujer— (modos fácticos de la misma realidad).
«Si soy poeta o actor, no lo soy para escribir o declamar poesías, sino para vivirlas», afirma Antonin Artaud en una de sus cartas a Henri Parisot, escrita desde el asilo de alienados de Rodez. «Cuando recito un poema, no es para ser aplaudido sino para sentir los cuerpos de hombres y mujeres, he dicho los cuerpos, temblar y virar al unísono con el mío, virar como se vira de la obtusa contemplación del buda sentado, muslos instalados y sexo gratuito, al alma, es decir a la materialización corporal y real de un ser integral de poesía. Quiero que los poemas de François Villon, de Charles Baudelaire, de Edgar Poe o de Gérard de Nerval se vuelvan verdaderos, y que la vida salga de los libros, de las revistas, de los teatros o de las misas que la retienen y la crucifican para captarla, y que pase al plano de esta interna imagen de cuerpos...».
Quién podía decirlo mejor que él,
Antonin Artaud lanzado a la vida surrealista más ejemplar de este tiempo.
Amenazado por maleficios incontables, dueño de un falaz bastón mágico con el
que intentó un día sublevar a los irlandeses de Dublín, tajeando el aire de
París con su cuchillo contra los ensalmos y con sus exorcismos, viajero
fabuloso al país de los Tarahumaras, este hombre pagó temprano el precio del
que marcha adelante. No quiero decir que fuese un perseguido, no entraré en una
lamentación sobre el destino del precursor, etc. Creo que son otras las fuerzas
que contuvieron a Artaud en la orilla misma del gran salto; creo que esas
fuerzas moraban en él, como en todo hombre todavía realista a pesar de su
voluntad de sobrerrealizarse; sospecho que su locura —sí, profesores, calma:
estaba loco— es un testimonio de la lucha entre el homo sapiens milenario (¿eh, Sören Kierkegaard?) y ese otro que
balbucea más adentro, se agarra con uñas nocturnas desde abajo, trepa y se
debate, buscando con derecho coexistir y colindar hasta la fusión total. Artaud
fue su propia amarga batalla, su carnicería de medio siglo; su ir y venir del Je est un Autre que Rimbaud, profeta
mayor y no en el sentido que pretendía el siniestro Claudel, vociferó en su día
vertiginoso.
Ahora él ha muerto, y de la
batalla quedan pedazos de cosas y un aire húmedo sin luz. Las horribles cartas
escritas desde el asilo de Rodez a Henri Parisot son un testamento que algunos
no olvidaremos. Traduje la primera de ellas, la única que tal vez no ocasione
la moralizadora clausura de estas páginas.
1948
"Muerte de Antonin Artaud" apareció originalmente en Sur, mayo de 1948. Se reprodujo (ver imagen) en El Contemporáneo, núm. 4, junio de 1969. Recogido en Obra crítica, vol. 2, Alfaguara, 1994, pp. 151-55.