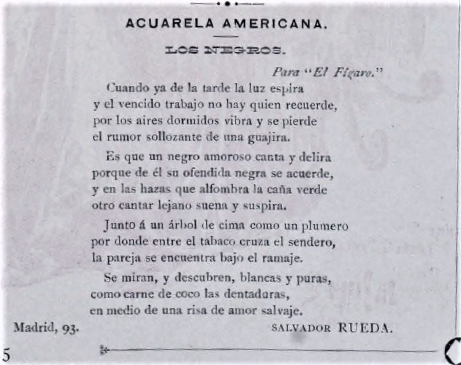Manuel Curros Enríquez
Desde
la aparición de los Gritos del combate,
antes tal vez, desde la aparición de las Rimas
de Bécquer, no registra la lírica española acontecimiento más notable que la
publicación de Trompetas de órgano.
Y desde hace años, por la índole de mi labor
en el Diario de la Marina, de la Habana, no leía nada de Salvador
Rueda, no podía prestar atención
al movimiento literario de España. Allá por 1893, la prosa y la poesía de Rueda, estaban
perfectamente definidas cómo cosa
nueva, original y fuera de lo que se usaba. Esperaba yo, pues, de este artista (que desde el principio de su
carrera formó rancho aparte),
ver surgir una maravilla; lo esperaba, pero no el prodigio que me sorprende.
¡Qué riqueza de pensamiento y qué forma
majestuosa y elegante la suya,
en fuerza de ser clara y nacional! Ha realizado Salvador Rueda una revolución y una restauración en
nuestra métrica española; pero
con tal cálculo realizada; que desde el Arcipreste hasta Garcilaso, y desde Fray Luis y Argensola hasta Tasara y
Zorrilla, tienen todos que
acogerse a ella y aplaudirla. Presumo que a la restauración de los metros conocidos de los poetas anteriores al siglo
xv, habrá animado a Rueda la aventura
feliz de Carducci, restaurando e
introduciendo en la métrica italiana moderna, el yámbico latino, y esto lo presumo —aunque no me
atrevería a asegurarlo—por buscar
su origen al proceso de nuestra revolución poética. Si no es así, motivo de más para felicitar a Rueda,
pues su empresa resulta tanto
más gloriosa, cuanto más espontánea, y ello demostraría que cuando llega la madurez de los tiempos y las
épocas de transformación en el
Arte y en las Ciencias, Byron puede coincidir con Hugo, Feijóo con Descartes y Kepler con Laplace,
sin copiarse y sólo por elevarse
desde un medio idéntico a idénticas e ineludibles orientaciones.
A
Salvador Rueda le han saqueado infinitos poetas y prosistas americanos y españoles, queriendo aparecer
originales. El mérito del autor
de La Reja y La guitarra, no está solamente en la riqueza del vaso elegido para el sacrificio, sino en la
riqueza del vino con que lo llena. ¡Qué pensamientos-sollozos los que encuentro
en las poesías a su madre! Nadie me ha
conmovido tanto, ni es posible que
de otra lira puedan salir armonías tan tiernas, lágrimas tan desgarradoras. ¿Y aquel Friso?... ¿quién ha descrito así?
Vengo
ahora en conocimiento de que una porción de poetas, que yo creía originales, llevan el espíritu de
Salvador Rueda.
Santos Chocano, Rubén Darío, Vega y tantos
otros, llevan la influencia
suya. Pero a Rueda ha de ser muy difícil seguirle sin grandes peligros, y sus discípulos, por
querer rivalizar con él, corren el
riesgo de encarecerse, llegar a lo ridículo y despeñarse.
Antes de que la conozca el público, he tenido
también ocasión de leer la
novela de Salvador Rueda titulada LA CÓPULA, y ella me ha hecho apreciar en toda su extensión la
capacidad creadora y el prodigioso dominio del Arte de este hombre. Encuentro justo el temor de Rueda de publicar ese libro: vale la pena
el meditarlo. Pero si hay
producción artística que no deba confundirse con la novena del género lascivo,
esa obra es la de Salvador. Dios no puso en nuestros órganos más santidad y gravedad que las que
él ha puesto en esos capítulos.
Se puede leer LA CÓPULA con el respeto y la unción con que, en una Academia de dibujo o de
escultura, asisten doncellas a
copiar del natural, aun siendo desnudo de hombre.
El estupendo idilio que se desarrolla en LA
CÓPULA, es impecable: nada salió de cerebro humano con más inocencia concebido
y despojado de lasciva intención. Sólo nuestra perversidad y corrupción, sólo
nuestra educación deplorablemente aviesa, podrá ver en ese cáliz, alzado por la
mano de un ángel, y en que se consagra y se ofrenda lo que hay de más Santo en
la Naturaleza, la copa del pecado brindando al vicio.
LA
CÓPULA, o publicada hoy, o cincuenta años después de muerto Rueda, como las
mejores obras de Diderot, tiene asegurado el triunfo entre la gente de letras.
Eso es oro de ley, afiligranado y repujado a lo Arte. Yo he gozado leyendo sus
maravillas de estilo como viendo la custodia de Sevilla o de Toledo.
¡Y juro
que mi carne no sintió nada, para cederlo todo a la embriaguez del espíritu!
Debe considerarse a Rueda como restaurador
afortunado de las formas clásicas nacionales en materia de rima, y no por mero capricho y pasatiempo,
como solían hacerlo los poetas románticos,
sino porque, a mi juicio, no en moldes más estrechos pueden contenerse y
cristalizar los torrentes de su inspiración y los desbordes de su pensamiento.
No es posible exigir al mar que se contenga
en los cauces de un río, ni a la luz que irradie en una sola dirección, y el
numen de este poeta tiene algo de Océano por la extensión y la profundidad y algo
de aurora boreal por lo fluido y lo brillante. Cantor del Sol se le llama, y
hay mucho de exacto en el símil; pero aun habría más verdad en compararlo al
mismo Sol cantando; tal derroche de colores y matices tal dardeo de llamas y
fulgores de incendio desprende de sus estrofas, que se dirían salidas, antes de
un cráter, que de un cerebro. Así deslumbran y prenden en las almas, inflamándolas
de entusiasmo por el ideal, como en “La Armería Real”, “El crepúsculo”, “Los
caballos”, “El puente colgante”, “Lección de música” y “La aguja”, ya
conmoviendo sus más hondos senos, en “Viejecita mía”, “+ 27 de Septiembre de
1906”, “Grito de misericordia”, “A mi madre, las manos de mi madre”, “Canto de
amor” y “La tísica”, en que la carne se deshace en lágrimas como el metal se
derrite sometido a la alta presión del horno.
Universal en los temas y asuntos, desde el
más sencillo al más complejo, desde el más humilde al más elevado, la
Naturaleza toda tiene un intérprete en su lira. Verdad es que pocos como él,
desde Zorrilla, poseen los ensalmos, conjuros y palabras mágicas, de virtud eficaz
para evocarla, y pocas almas se han difundido tanto como la suya por el
altruismo y el amor de la Naturaleza, para que le respondan, como lo hacen,
todas las cosas creadas. Dígalo, si no, ese “Entierro de notas”, fantasía
originalísima a la muerte de Fernández Caballero: “Silabarios errantes”,
interrogación al misterio, digna del aliento de un titán; y el canto a “Las
cataratas del Niágara”, que sería único en nuestro idioma si no le precediese
gloriosamente el apóstrofe inmortal, eternamente victorioso, de Heredia.
Pero ¿a qué insistir en 1a demostración de lo
que está suficientemente demostrado? Ya nadie discute a Rueda como el primero
de nuestros poetas vivos. En España y en toda la América latina, en la misma Habana,
tan decidida siempre por todo lo nuevo, tiene entusiastas partidarios de su
estilo, discípulos y devotos, que si bien algunos no honran mucho que digamos
al maestro, siguiéndole más que en sus aciertos en sus errores, todos, no obstante,
se hallan unánimes en reconocer su dominio soberano en el arte de burilar imágenes
estupendas y de animar con ideas sorprendentes la piedra del idioma, bien así
como Miguel Ángel y Benvenuto animaban el mármol y los metales preciosos,
infundiéndoles espíritu y vida. De ambos genios parece haber heredado nuestro
vate el primor y la fuerza.
No; ya no se discute al poeta, sino al pensador.
Por pagano le tienen unos; por panteísta, otros; por cristiano, muchos; por
materialista y anárquico, los menos ¿Qué es, pues, Rueda?
Si hemos de dar crédito a sus versos, todo
eso y mucho más, porque ni “El Friso del Partenón”, poema en veinte sonetos
insuperables, podría describirlos mejor el vate que describió el escudo de
Aquiles; ni “Los caballos”, salvo lo que allí se habla de las Pampas y del champagne, podría, por la entonación, si
tuviera escrita en griego, atribuirse a otro que al poeta beocio de las “Odas
ístmicas”; ni “El enigma” y “Silabarios errantes” dejarían de merecer, por el
concepto fundamental a que responden, el aplauso de Benito Spinoza; ni Kalidasa
negaría su ascenso a la filosofía de las “Vidas perfectas”; ni San Juan de la
Cruz se atrevería a rechazar la palingenesia cristiana que se encierra en la
visión de “La Armería Real”, una de las más soberbias composiciones de Rueda;
ni, por último, Bakounine, el implacable Bakounine, sangriento apóstol de la
reacción, negaría un ¡bravo! a los últimos versos del “Crepúsculo” y del “Puente
colgante”.
Pero esa misma variedad y esa misma heterogeneidad
de inspiraciones, es un obstáculo para afiliarlo a determinada escuela. No cabe
en ninguna; y el viejo achaque de querer clasificarlo todo, sometiéndolo a peso
y medida, tiene una vez más que fallar aquí: las ideas, como la luz, son
imponderables.
Rueda no es ésto, ni aquéllo, ni lo otro, en
punto a filosofía; es el hombre, como
dice sintéticamente su prologuista Ugarte; es la vida misma, con todas sus
contradicciones, sus entusiasmos, sus descorazonamientos y sus cóleras; y quien
llega a ser todo eso, quien por tal modo resume y concentra en sí el
sentimiento y el alma de la Humanidad, y sobre ese privilegio, a pocos concedido,
tiene el don de percibir las voces íntimas de la Naturaleza y de las cosas, y
recoger sus confidencias para revelarlas a los pueblos e iniciarlos en el
secreto de sus destinos lanzándoles por el camino de la perfección, no necesita
más, ni siquiera tanto, para merecer los homenajes de sus contemporáneos y los
laureles de la posteridad.
Prólogo de Poesías Completas de Salvador Rueda, Barcelona, Casa Editorial Maucci, 1911.