Rubén Darío
De lo moderno, ha sido éste el primer lírico que ha
tenido Cuba. De todos los tiempos, su primer espíritu artístico. Hace años que
ya se apagó, como una llama. Yo lo conocí a mi paso por La Habana en 1892. Una
revista, El Fígaro, reúne todos los años en el aniversario de la muerte de
Casal a los que fueron amigos del poeta y se hace una visita a la tumba en que
están sus huesos. Con este motivo se me pidieron unas palabras y yo expresé mi
sentimiento y mi pensamiento en las que siguen.
He aquí que
vienen, amado y grande Julián, a hacerte la visita acostumbrada tus amigos de
antaño y otros nuevos que se complacen en las flores del jardín precioso que
cultivara tu sutil espíritu, las cuales se diría que adquieren renovadas fragancias
y se hacen admirar intactas y puras en cada primavera.
Hoy, pasajero en
la tierra de tu isla, vengo yo también en el grupo de tu familia intelectual,
entre los que te demuestran al final de los otoños que perseveran en el cuidado
de tu nombre y que se acuerdan de ti.
Viene a mi mente
el día en que te vi por la primera vez. Fue en una casa de pensar y de
escribir, en donde saludara la madurez amable y como llena de luz dulce de
Ricardo del Monte. Luego, fue en unión de compañeros de ilusiones y de ensueños,
«Kostia», Pichardo y Catalá, entre otros, elementos de cordialidad e intelectualidad.
O en la morada de aquel señor gentil que gustaba tanto de las artes y que se
llamaba don Domingo Malpica y Labarca; o en el paseo bajo los penachos de las
palmeras; o en un sórdido barrio, en el teatro de los chinos; o en el cementerio,
en que hoy descansas desde que entraste definitivamente por la «puerta de la
Paz»; o, «en la popa dorada del viejo barco», en que viste cosas ilusorias que
te harían realizar después versos de encanto y de melancolía. Como en el
perdido Crisipo de Eurípides, que leyera Marco Aurelio, lo que había en
ti de terrenal a la tierra volvió, pero lo celeste no tornó todo al cielo, pues
algo ha quedado en tu obra misteriosa y melodiosa, para el tesoro mental de tu patria
y el común acervo hispanoamericano.
Creo ver tu
rostro, con algo de angélico, de infantil, de extraño y de inquietante. La
mirada como en un perpetuo asombro de haber nacido. Te hacías comprender
sentimental, sensible, como poseído de un daimon
torturante; ingenuo y malicioso a un tiempo mismo, paradisíaco o demoníaco por
instantes; cortando la conversación a cada paso con repetidos e interrogatorios
¿ah?... ¿ah?...; sensual y místico, ya enrojecido de tentaciones, ya suavemente
azulado de ángelus; contándome como a un camarada y como a un confesor las
cosas más pueriles y las más entenebrecidas y fantásticas, viviendo una vida de
libro, divino Gaspar Hauser, o Des Esseintes, pobre y atormentado por todos los
deseos inconseguidos y todas las indomables hiperestesias.
Tu adoración por
el arte era apasionada; proclamabas la aristia, la potencia intangible de las élites,
tu desdén por la aprobación de los docentes y por la popularidad. Así,
socrático, platónico, luciliano o repitiendo con el Héctor de Nevio citado por
Cicerón: Laetus sum laudari abs te,
pater, a lautado virus.
Pues tu
clasificación podría hacerse por tus preferencias y tus admiraciones. ¡Cómo me
leías gozoso una carta en que Gustave Moreau, con palabras hermosas como las
gemas de sus cuadros, te agradecía los suntuosos y admirables versos que te
inspirara! ¡Cómo me hablabas de Huysmans, de Rachilde, de Gourmont, y sobre todo
del milagroso y desventurado Verlaine! ¡Y cómo tenías amplias percepciones de Arte,
más allá de lo anormal y exacerbado de tus particulares complacencias, y
celebrabas a los que cerca de ti, en tu tierra, eran triunfantes caballeros de
la idea, o consagrados artífices de la palabra, el ilustre maestro Varona, Del
Monte, Borrero, Byrne, Fornaris, y señaladas «musas» cuyos bustos labraras en
el mármol de tu prosa! Y en nuestras repúblicas, donde se comenzaba a la sazón
la lucha por la cultura y la libertad artística, cuyo logrado triunfo tanto te
hubiera regocijado, tenías la más ferviente de las comprensiones y el más
fraternal de los afectos por un hermano mayor que no te olvidará nunca.
¡Lo Bello! Tú
«percibías sus palabras, sus palabras misteriosas», y buscaste su regazo en tus
congojas y desolaciones de lírico enfermo y de infante perseguido. Te poseyó la
tristeza, metiéndose en tu corazón y en tu carácter, al amparo de tu desequilibrio
y de tus debilidades de «poète maudit». Pero un hada consoladora te enseñaba tu
propio conocimiento, te enjugaba sudores y lágrimas y te hacía ver tu alma de
excepción, tu sangre imperial, tu signo de príncipe de la gloria. Pudiste ser
un santo hasta el martirio, o hasta la visión claustral, pero tu «animula»,
«blandula», «vagula» fue conducida por enigmáticos genios hacia un sabido
palacio, seda y oro, en Ecbatana, en donde cien satanes adolescentes te
repitieron las lecciones del «pauvre Lélian» y otros peligrosos pastores de
poesía. Te entró la amarga malaria de un precoz «nihilismo»; parecía, a veces,
que hubieras tenido mil años de existencia. Desencantado de filosofías, ahíto
de volúmenes que no pudieron darte la tranquilidad, «con tu fiel compañero, el
descontento» y «tu pálida novia, la tristeza»; sin más derivativo a tu fiebre
moral que el de las super e intravisiones de ensoñador; apegado a lo raro, a lo
enfermizo, a lo exótico, a lo antinatural; únicamente sujeto a un imperativo
estético que ponía todo tu ser en constante vibración, caíste por fin teñido en
tu púrpura, vestido con tu túnica inconsútil, siendo como el Cristo-Neso de tu
propio genio.
Estabas
emponzoñado de desaliento y, en verdad, el destino te tenía ya señalado entre
los que mueren antes de tiempo. El apego a lo extraordinario era como la
tendencia malsana a la rebusca de un paraíso artificial. Incomprendido, porque
incomprensible, como no fuese a través de los cristales del capricho, no tuviste
más momentos felices que los puramente cerebrales, pues el placer te cobraba
por cada minuto concedido intereses de Shylock, que tenías que pagar en acerbas
penas. Te alucinaba la obsesión de la desgracia y eras la víctima de tus
nervios de ultrasensitivo.
Tú eras el pequeño
porfirogénito colérico de tu poema, que
con sus
huesosos dedos macilentos
las perlas del
collar deshace en chispas.
Tú veías pasar, a
causa de dolorosas herencias ancestrales, por la mente paternal, «como pájaros
negros sobre azul lago». Tú eras
el pálido
soñador
de la rubia cabellera,
siempre guardó el alma pura
libre de bajos enojos,
con el terror en los ojos
y en la mente la locura.
Sentías por tu ser
«frío de muerte» y en lo interior del alma «ansia infinita de llorar a solas».
Cultivabas tus males y lo veías todo en negro. Preguntabas al Misterio, con
lágrimas en los ojos:
¿Por qué has
hecho, Dios mío, mi alma tan triste?
Y sentías el aire frío que iba hacia ti, de
Thánatos que avanzaba:
Temo que el
soplo de temprana muerte
destruya la
cosecha de mis sueños.
Tenías «la
nostalgia infinita de otro mundo». Experimentabas
... la tristeza
de los seres
que deben morir temprano.
Tenías el horror
de tu carne y el orgullo de tu alma. No podías estar por mucho tiempo sobre la
tierra. Así, de pronto, partiste, casi sin darte cuenta de que ibas a entrar en
lo desconocido. Y dejó la ya inútil materia tu psique, tu ánima purificada,
para darnos la ilusión o la creencia de que te convertiste en uno de tantos ruiseñores
inmortales que cantan en la noche de la eternidad.
En la tumba de
Julián del Casal había este año menos visitantes que en los anteriores.
—Muérete y verás —dijo
alguien.
Bajamos a la
cripta del mausoleo particular, en donde descansa el poeta. Había varios nichos
sin letrero indicador y varias marchitas coronas.
—¿En dónde está
Casal? —pregunté.
Nadie lo sabía.
El
Fígaro, 21 de octubre de 1910. Tomado de Julián del Casal In Memoriam, La Habana Elegante, Segunda Época, XV
Aniversario (1998-2012), Comp. Francisco Morán, Stockcero, 2012, p. 44-45.


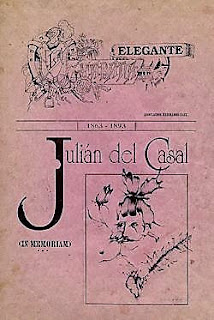
No hay comentarios:
Publicar un comentario